
Seminario
Los nombres del padre
http://wwww.edupsi.com/ndp
ndp@edupsi.com

Seminario
Los nombres del padre
http://wwww.edupsi.com/ndp
ndp@edupsi.com
Organizado por : PsicoMundo
Dictado por : Lic. Alfredo Eidelsztein
Clase 11:
Seminario Los Nombres del Padre (5° parte)
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
Abanico de los desarrollos en torno al objeto a – El problema del origen para la noción de sujeto – Mito histórico del origen – El objeto voz – Oposición entre deseo del Otro y goce del Otro – Oposición entre deseo, goce y objeto – Neurosis, perversión y psicosis en relación a la ley y el deseo – Función del nombre – El nombre propio, dimensión significante que llama a la lectura – Los nombres de Dios -
El trabajo que les propuse de comentaristas es sobre un libro de la Editorial Manantial que contiene varios artículos, pero el principal es uno de Jacques-Alain Miller que lleva por título "Comentario del seminario inexistente". Es un trabajo de sesenta o setenta páginas, bastante extendido, sobre el Seminario y les voy a proponer que lo revisemos.
Intervención: En el libro La naturaleza de los semblantes de Jacques-Alain Miller, hay dos clases que son contemporáneas a su Seminario de París que da una vuelta más a lo que dijo aquí.
Ese libro no lo tengo, pero lo voy a revisar. No sé que alcance le podremos dar, pero si queda un poquito de tiempo o una reunión, quizás trabajemos el artículo de Conrad Stein que Lacan cita, se llama "El padre mortal y el padre inmortal". Lacan no dice qué artículo de Conrad Stein es. Me ayudo con dos libros para establecer ese problema: uno, es de una psicoanalista que se llama Diana Estrin: Lacan día por día, que va estableciendo toda la bibliografía que Lacan usa en los Seminarios. El otro, que utilizo bastante es la lista de nombres propios utilizados en los Seminarios de la École Lacanienne, ese sólo está en francés. El problema es que allí, esta autora de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, propone tres o cuatro artículos de Conrad Stein que hay versión castellana, pero a mí me parece que no son los que Lacan está citando, que ninguno de ellos es. Pero este artículo, si es la crítica de "Tótem y tabú" y si es un trabajo que Lacan indica leer porque el autor resuelve bien por qué Freud tenía razón en lo que trabajó respecto del padre de la horda y el padre primordial, evidentemente por su título es ese. Es el que salió publicado en el volumen cinco de la revista francesa Lo inconsciente, de la cual Conrad Stein es uno de los miembros del comité de redacción. El volumen cinco es sobre la paternidad y ahí está este artículo.
No sé cómo tienen impresa la clase del Seminario Los Nombres del Padre, qué edición tienen, la mía tiene con las notas diez páginas, y voy a retomar más o menos por la mitad, por lo que para mí es págin a cinco. Es cuando Lacan termina de hacer lo que él llama el abanico de los desarrollos en torno al objeto a:
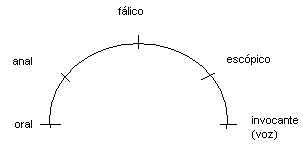
Nosotros nos vamos a reincorporar a la lectura de la clase cuando Lacan termina de armar este abanico. Van a ver que lleva la voz a un vínculo con el origen que nos obliga a concebir esto que él llama abanico, no como un abanico, sino como un verdadero círculo, que nos remite al problema del origen:
Todo lo que trabajamos este año, que fue realmente el problema del origen para la noción de sujeto, Lacan le va a dar una vuelta interesantísima en torno al problema de la voz.
A partir de este momento de los desarrollos y de las cuestiones que Lacan va a plantear en torno a la relación de la voz con el origen, vamos a introducir el problema de Dios en la tradición judía y vamos a ver qué relación tiene con esto. También vamos a ver el problema de cómo incide la tradición judía (antigua) en nuestra cultura, para oponer a lo que podría ser designado como Dios del goce al Dios del deseo y habilitar, a partir de allí, la problemática de los nombres de Dios. Si ustedes estudiasen la Biblia y si lo hiciesen concienzudamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y si lo hiciesen ayudados de la bibliografía que hay hoy tan buena para leer, siempre encontrarían que el nombre de Dios, los nombres de Dios y hasta el problema del nombre para la tradición antigua hebrea, es un tema sustancial. No es algo que levante Lacan. Para nosotros es un problema que levanta Lacan porque no somos estudiosos de textos bíblicos, no hemos tenido tratamiento fuerte, casi ninguno de nosotros en nuestra cultura, salvo que alguien lo haya hecho en especial.
Con lo cual, nosotros a partir de la voz y vamos a ir al problema del origen. El problema del origen nos va a llevar al mito histórico del origen, tanto el mito de la tradición hebrea antigua como al mito freudiano, y ahí vamos a estudiar una cuestión vinculada al nombre y vinculada a la función, que en nuestra cultura, tiene la oposición entre el Otro del deseo y el Otro del goce y cómo eso habilita la cuestión de los Nombres del Padre.
No he presentado un argumento porque no les he dicho los nexos lógicos, tan sólo les he dado algo así como los títulos de los capítulos de la exposición.
Voy a ir siguiendo el texto, porque es interesantísimo, estos argumentos son fundamentales para la formación del analista y no sé por qué es un texto que solamente adviene con claridad después de una intensa lectura. Con lo cual, voy a sostenerme en la lectura que hice para realizar un comentario.
Umberto Eco dice que hay textos para leer y textos para comentar y que estos últimos solamente se los comprende cuando son comentados, quiere decir que requieren las funciones del comentador y del público. Es interesantísima esa oposición de textos que no leí en otro autor. Este sería un texto para leer y comentar y es una clase dada oralmente por Lacan. Ahí se produce un salto que nos hace pensar mucho en la calidad expositiva de Lacan.
Voy a saltear algunos párrafos que no me resultan tan importantes para seguir la secuencia. Arranco del párrafo donde están citados Alcibíades, Sócrates, Platón, etc. Les leo:
"Es así como he conducido hasta la puerta, quinto término de esta función del pequeño a (o a minúscula), por el cual se mostrará en abanico, el despliegue, de este a minúscula en la relación pregenital con la demanda del Otro."
Ese trabajo lo hicimos. Está muy espaciado en el tiempo, pero ustedes recuerdan que intenté articular siempre esta función del objeto a a la demanda del Otro.
"Veremos el a minúscula venir del Otro, único testigo, de este lugar del Otro..."
¿Entienden este uso del a? La existencia del objeto a es el único testigo de la existencia del lugar del Otro. Es porque hay objeto a que hay una prueba de la existencia de lo que Lacan plantea como lugar del Otro. Lacan le da estatuto fuertísimo de proponerlo casi como una nueva dimensión en el mundo humano. Están las tres dimensiones de la intuición, está la cuarta de Einstein y está la dismensión que propone Lacan que sería la quinta dimensión. Cuando era chiquitito, había una película, en blanco y negro, de la tele que se llamaba La dimensión desconocida. Era correlativa a la popularización de los descubrimientos de Einstein. Aquí hay otra dimensión desconocida que es propuesta exclusivamente por Lacan y dice que la existencia del objeto a es el testigo de este lugar del Otro, lo que va a terminar siendo en la enseñanza de Lacan, una nueva dimensión, la dimensión mínima exigida para que advenga lo humano como tal. Sin esa dimensión, la dimensión del decir, no aparece lo humano plenamente.
"Veremos el a minúscula venir del Otro..."
La posición privilegiada de la voz se empieza a coherentizar aquí. Se acuerdan que decíamos que hay mirada del Otro. Pero en el nivel escópico era el nivel donde se producía más velamiento, justamente de este objeto s como mirada del Otro. Y se acuerdan que teníamos para desarrollar esa lógica i(a) como función de velamiento de esa dimensión del objeto a . Vamos a decirlo así: objeto a escópico, que es la mirada. Nosotros lo planteamos como vinculado a la demanda del Otro y pusimos cuál es la función de velo [i(a)]. Si nosotros escribiésemos al invocante, que es la voz, tengan en cuenta que no hay lo que escribir aquí. Con lo cual, estos dos objetos, tan articulados a la función del deseo en la enseñanza de Lacan, que Lacan articula como objeto a que manifiestamente participa de nuestro universo humano como yendo y viniendo del Otro, es especialmente fuerte para nosotros cuando vienen del Otro, tenemos para uno una función de velamiento [i(a)] y para el otro no, es por eso que es tan persecutoria la voz. Es por eso, también, que la paranoia tiende a armarse con una voz persecutoria. Porque ¿cómo velás una voz? Todavía Lacan no tiene invocante aquí. Pero observen ustedes que estamos trabajando con la voz que proviene del Otro que se caracteriza como objeto, por los atributos. En las series de Lacan: las formaciones del inconsciente, las modalidades de objeto; en Freud: los destinos de la pulsión, etc. Nunca pierdan de vista que son series científicas. Y que las seriaciones científicas hacen caso omiso de la intuición. O sea, que uno puede seriar cosas que intuitivamente no tienen nada que ver, porque participan de una clasificación científica. Siempre doy el mismo ejemplo, porque es el único que conozco bien: el murciélago y la ballena son mamíferos, en la clasificación científica van juntos, pero en un pueblo primitivo que tenga extensas y muy elaboradas clasificaciones de animales, porque llegan a varios miles, jamás podrían haber puesto juntos a esos animales en el mismo grupo porque rompe con toda dimensión de la intuición. La ciencia tiene que ser vulgarizada, tiene que ser estudiada con tanto sacrificio personal, justamente porque la ciencia moderna ha roto con la intuición, de Descartes para aquí.
Eso nos obliga a tener en cuenta que las seriaciones que hace Lacan incluyen elementos que para nada tienen que cumplir con funciones equivalentes a nivel de lo que a nosotros nos resulta obvio, evidente. El trabajo más interesante para hacer, en las series que Lacan propone, es buscar las diferencias. Cosa que no se hace. Por ejemplo, las formaciones del inconsciente: chiste, síntoma, lapsus y sueños. Lo más interesante para hacer allí es establecer la diferencia, porque de hecho son notablemente diferentes. Haciendo ese trabajo uno queda bien preparado para encarar otros problemas, como por ejemplo: psicosis, debilidad mental y efecto psicosomático. Uno dice: ¿Estas tres cosas van juntas? Yo que tengo un poquito de psoriasis, cualquiera de ustedes puede tener ahora ganas de rascarse un poquito... "¿Yo voy con los psicóticos, en el mismo grupo?" Es porque son clasificaciones científicas. Es decir, cosas que se ponen juntas desde una perspectiva que hace caso omiso completo de la intuición. En este caso también. No pierdan de vista que lo fundamental para el estudio de las series es establecer netamente las diferencias. La voz se caracteriza, justamente, por carecer de la función del velo. Y nosotros estamos tentados a decir canónicamente velo, ya es una metáfora visual. En todo caso, para lo otro, tendríamos que decir no sé qué cosa, ruido de fondo. Pero ya decir carencia de velamiento y, es obvio, que la voz carece de velamiento. Sigo con la lectura:
"Veremos el a minúscula venir del Otro, único testigo, de este lugar del Otro, que no es solamente el lugar del espejismo, este a minúscula no lo he nombrado; sin embargo lo he mostrado en una de las reuniones de nuestra sociedad, habría podido aclararlo en las jornadas sobre la paranoia, pero me he abstenido. Es decir, aquello de lo cual se trataba, la voz."
¿Ven cómo pone la paranoia Lacan? Justamente por este problema. La voz es ideal para que te persiga porque su propiedad es que no se le puede poner nada entre el sujeto y ella. Es idealmente persecutoria.
En la traducción ustedes tienen pequeño a, ¿no? Cambien ese "pequeño" por minúscula porque sino nos da idea de tamaño. Aunque en francés está bien, cualquiera de las dos sería correcta. Creo que el oído se acomoda mejor a "a minúscula ".
"La voz del Otro debe ser considerada como un objeto esencial. Todo analista será llamado a darle su lugar..."
Como analistas, somos aquellos que estamos destinados a darle lugar a la voz del Otro. Es decir, a través de nosotros se va a manifestar la voz del Otro.
"... sus diversas encarnaciones, tanto en el campo de las psicosis como en la formación del superyó. Este acceso fenomenológico, esta relación de la voz al Otro, el a minúscula como caído del Otro, podemos agotar su función estructural llevando la interrogación sobre lo que es el Otro como sujeto."
Aquí cabría diferenciar lo que se escribe A de lo que se escribe Otro.
"Por la voz, este objeto caído del órgano de la palabra, el Otro es el lugar donde el ello habla."
Es a consecuencia de propiedades de este objeto voz por lo cual el ello habla, por lo cual el ello se manifiesta a nivel de un lugar hablante.
Intervención: ¿Eso sería la dimensión del ello?
Claro. Es decir, que Lacan haya postulado siempre el lugar del Otro, recién ahora dice que lo puede justificar ya que este lugar del Otro está habilitado por este objeto que es la voz, la existencia de la voz. La voz sería el objeto a nivel de la palabra. Si ustedes tienen la palabra, si de la palabra le quitan todo lo que es palabra, va a caer como diferencia la voz. Si ustedes tamizan con un tamiz de palabra a la palabra va a quedar de la palabra en el tamiz y va a caer un resto. Ese resto será la voz. Es un plus de la palabra, es un vehículo.
Intervención: ¿La palabra no es velamiento de la voz?
Y no. La fórmula que utiliza Lacan para la forma que vos planteas, es el olvido: "Que se diga queda olvidado tras lo que se escucha en lo que se entiende". Y podríamos poner en ese "que se diga" que se olvida que está la voz. Lo que nos olvidamos es que hay un soporte de voz para vehiculizar la palabra pero que nunca coincide con la palabra, es un resto, en plus. Lacan dice que no se vela, que se olvida. Pero es claro que deberíamos dedicarnos, vos o yo, un buen tiempo para establecer precisamente la diferencia: que significaría el velo a nivel escópico y el olvido. Pero a mí, me parece que el olvido, justamente, es el trabajo requerido al sujeto, por no haber velamiento. Vuelvo a leer:
"Por la voz (...) el Otro es el lugar donde ello habla."
Si no hubiese la voz, nosotros no sostendríamos que ello habla, que eso habla. Entonces advendría, hipotéticamente, en un mundo posible donde no hubiese la voz, no sucedería que ello hablase. Si no hubiese la voz, lo comunicacional sería comunicacional pero ello no advendría en ese mundo, es porque está la voz que el ello se localiza en lo comunicacional de la palabra.
Intervención: ¿El Otro ahí es el A o el Otro?
El Otro al que nos estamos refiriendo es lo que les proponía concebir como A y el analista sería el Otro, que sería la encarnación de esa voz.
"Por la voz (...) el Otro es el lugar donde ello habla. Ya no podemos escapar a la pregunta: ¿quién, más allá de aquel que habla en el lugar del Otro, y que es el sujeto, quién hay más allá, del cual el sujeto cada vez que habla, toma la voz? "
Esta mal en mi versión, yo hubiese escrito todo una pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿Quién hay más allá del cual el sujeto cada vez que habla toma la voz? Es la pregunta por el origen radical ya que es la pregunta por el origen de cada uno. Lacan dice: Hay encarnaciones del lugar. Al lugar lo vamos a llamar A y a la encarnación la vamos a llamar Otro. Entonces dice: El sujeto para hablar más allá de las encarnaciones o encarnaduras que tuvieron del lugar del Otro, ¿de quién toma la palabra? El problema es que aquí compete un quién (Otro): la mamá, el papá. Aquí no compete un quién (A).
A = lugar --> ¿quién?
Otro = encarnación --> quién
¿De dónde viene esa voz? Para nosotros, en el mundo humano, tenemos que preguntarnos ¿de quién? Estamos en el mismo problema que Freud por el primer padre, si ustedes quieren.
Intervención: ¿Y la historia del sujeto en cuál de los dos va?
La historia del sujeto es esto: Otro = encarnación ÿ quién. Y esto: A = lugar ÿ ¿quién?, sería estructura.
Para que ustedes vean que es el mismo problema que Tótem y tabú. ¿De quién la toma? De sus padres, y sus padres, de sus padres, ya está la pregunta de cómo se origina la primer voz. La primer voz como objeto a caído de la función de la palabra.
Les vuelvo a recomendar, el libro de Giorgio Agamben que trabaja extensamente el problema de la voz en el mundo humano, Estancias. Dice que el mundo humano se caracteriza por la negatividad. Es un libro en que trabaja la negatividad y la voz. Plantea que, lo que caracteriza al mundo humano, es que el grito propio de la especie se ha negativizado. Con lo cual, nosotros estamos planteando ese mismo problema: por la negativización, si ustedes quieren, del grito en nuestra especie porque permite que se convierta en voz.
Hablábamos con Florencia, mi hija, de un paciente que participa, que padece, que pertenece, a la clínica del alarido. Es un paciente que tiene la virtud de reflexionar mucho sobre lo que le pasa, y él mismo dice que no es un grito es un alarido. Esa es la expresión de él. A mí me parece que uno podría leer de esa expresión, que cuando él dice no es un grito, él quiere decir no es una voz, es un alarido, es otra cosa. ¿Entienden lo que está queriendo decir? "Me fui al carajo ". Es un alarido que sale de él, pero de un cuerpo que para él mismo se le escapa que esté marcado por el significante porque sino estaría gritando. Uno puede decir: "Grité como una bestia, grité tanto que..., grité y grité y grité". Él no puede dar cuenta de dónde viene porque está atrapado conque viene de su organismo pero no viene de él. No sé, quizás algún día le dé la vuelta que es un íncubo o Dios, o vaya a saber qué grita a través de él. Pero cuando el paciente, que es un caso de psicosis, al menos vos trabajás con que es un caso de psicosis, manifiesta este salto. Porque si dijese: "Yo grito como un animal, grito como una bestia, grito que todo el edificio se enoja, grito que se rompen los vidrios" . No saldría del campo humano porque el grito es un testimonio de la voz, es una modalidad de la voz. Pero cuando él testimonia que sucede el alarido... que realmente debe ser un grito patético.
Intervención de Florencia: El último episodio fue un sábado y él me vino a ver un martes y todavía estaba sin voz.
Tres días sin voz. Con lo cual, la pregunta que hace Agamben es: ¿Cuál es el grito que caracteriza a nuestra especie? El aullido, el maullido, para las respectivas especies, ¿y el de la nuestra? Se ha perdido. La pregunta es ¿quién, más allá de este Otro, aporta la voz? Porque este Otro toma la voz, la encarna.
Un comentario colateral. Respecto del mito de la horda primitiva, Lacan va tomando distintas posiciones a lo largo de su enseñanza, pero, siempre lo consideró errado, errado de acá a la China, desde La Familia, y algunas veces sostiene que no importa el yerro de Freud y afirma que, de todos modos, hay un núcleo de verdad dicha bajo la forma de la equivocación, podríamos decir. Y otras veces dice que el futuro del psicoanálisis tiene que ver con producir la versión alternativa que es la que mejor va a llevar a la verdad. Con lo cual, si ustedes quieren, va y viene, varias veces, cambiando de posición. A veces considera que la verdad está en el mito y que no importa que los especialistas (antropólogos, sociólogos, historiadores) lo desmientan categóricamente, es verdad igual. Y a veces sostiene que hay que dejarlo caer y hay que producir algo en su lugar porque sino el futuro del psicoanálisis va a quedar empantanado. En este Seminario está en la posición en que está allí la verdad y hay que trabajar para develarla, pero está allí. Esto es Seminario XI. En el Seminario XVII, seis años después, la crítica de Lacan es total al mito de Freud sobre el padre.
Bueno, sigo con la lectura:
"Está claro que si Freud pone el mito del padre en el centro de su doctrina, es en razón de la inevitabilidad de esta pregunta."
En Freud, como respuesta al ¿quién? Del A, padre primordial. Aquí ven la maniobra de Freud, no importa lo que él contestó. Lo que demuestra Freud es que esta pregunta es inevitable: ¿De dónde surge la voz?
"Está claro que, si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos aparece hoy en día como inmovilizadas, es por no haber osado en relación a esta pregunta, ir más lejos que Freud."
"Es por ello que uno de los que he formado como he pedido, ha hablado a propósito de un trabajo, que tiene bastante mérito, de la ‘pregunta del Padre’".
"Esta fórmula era mala e incluso un contrasentido, sin que pueda serle reprochado. No puede ser cuestión de la pregunta del padre, debido a que nos encontramos más allá de la fórmula que podamos formular como pregunta. "
Si hay pregunta es porque es del padre, no se puede preguntar por la pregunta del padre.
"¿Cómo habríamos podido delinear en la actualidad el abo rdaje del problema aquí introducido?"
O sea, cómo Lacan levanta este problema. Cómo Lacan va a intentar ahora dar otra solución a ese mismo problema.
"Está claro que el Otro no podría ser confundido con el sujeto que habla en el lugar del Otro, ..."
En lo que les proponía sería correcto escribir A mayúscula, y Otro en el segundo caso. Lo que pasa es como Lacan designa a los dos por igual...
"... aunque sólo fuera por su voz, el Otro, si él es lo que yo digo, el lugar donde ello habla, no puede plantear más que un tipo de problema: el del sujeto previo a la pregunta."
No el del padre previo a la pregunta. Lacan dice que la única pregunta que se puede sostener es por el estatuto del sujeto. No sé si conocen bien la maniobra epistemológica gruesa, que muchas veces la utiliza, y me parece que en eso radica la potencia del acceso estructural a los problemas en psicoanálisis, y es que Freud fue a buscar el origen de la cosa, en el origen de la historia de la humanidad, cincuenta mil años para atrás. Lacan dice: "¡No! Tiene que estar en el origen de cada condición subjetiva, la respuesta lógica". La respuesta lógica se la debe hallar. Se acuerdan, es por eso que habíamos criticado el problema de la inteligencia y la inteligibilidad, porque se ocultaba que se suponía que cada uno tenía acceso directo a lo inteligible de la cosa y, en realidad, sabemos que ese es un ladrillo hecho de cerámica porque nos lo enseñaron, no porque vemos y sabemos.
Entonces, la pregunta debe ser la del sujeto previo a la pregunta. ¿Entienden, no, que aquí nos preguntamos quién? Y en Lacan es la pregunta por el sujeto. Y, si el Otro encarnado es un sujeto, respecto de nuestro sujeto en cuestión, entonces la pregunta es: ¿Por dónde arranca eso? Si el sujeto en cuestión (S mayúscula) adviene como sujeto en su relación al Otro, en el sentido de la encarnadura, la pregunta está en: ¿De dónde proviene esa dialéctica? Por el estado del sujeto anterior a esa dialéctica.
"Puesto que debo entrar en un cierto silencio a partir de hoy, no dejaré de señalarles aquí que uno de mis alumnos, Conrad Stein, ha trazado el camino en este campo. Les rogaría que se informen de su trabajo, pues es muy satisfactorio."
"Lo que él ha demostrado es, cómo a pesar de todo el error y la confusión de su tiempo, Freud ha puesto el dedo sobre lo que merece perdurar a pesar de toda la crítica sin duda fundada del especialista, sobre la cuestión del Tótem, CF: Levi-Strauss. Surge de esto, y Freud es la demostración viviente, cómo aquél que está al nivel de la búsqueda de la verdad puede hacer caso omiso de todas las advertencias del especialista. ¿Qué quedaría sino que debe tratarse del sujeto previo a la pregunta? "
Entonces, tenemos el advenimiento de la pregunta y la pregunta es por el estado del sujeto previo a la pregunta. Es, para Lacan, la verdadera pregunta por el estatuto del sujeto en el origen. En el origen de la dialéctica Sujeto-Otro. Podríamos escribirlo así:
¿Sujeto?
S-A
S-A es la relación que nosotros establecemos que no hay sujeto sin Otro y no se puede hablar de la dimensión del Otro si no es a partir del sujeto, y la pregunta es por el sujeto, si ustedes quieren, previo al advenimiento de las personas que cumplan estos roles. Esa es nuestra pregunta, por el sujeto.
"Si míticamente el padre no puede ser más que un animal, el padre primordial, el padre anterior a la prohibición del incesto no puede estar antes del advenimiento de la cultura, y de acuerdo al mito del animal su satisfacción no tiene fin: El padre es ese jefe de la horda."
Si ustedes quieren "su satisfacción no tiene fin" podríamos trabajarlo nosotros hoy, no que el animal goza ilimitadamente, sino que no se produce esta diferencia entre palabra y voz, no cae objeto. No hay esta caída del objeto.
Aquí viene, a mí entender, un salvataje de Freud que hace Lacan pero, igualmente, como siempre los argumentos de Lacan son muy interesantes:
"Pero que lo llame Tótem, y justamente a la luz de los progresos aportados por la crítica de la antropología estructural de Levi-Strauss, que pone de relieve la esencia clasificatoria del Tótem, lo que es preciso en segundo término poner al nivel del padre la función del nombre (remítanse a uno de mis seminarios, donde he definido el nombre propio)."
Si Lacan lo llama Tótem y tabú, como luego se demostró con claridad en los trabajos de Levi-Strauss, que toda función del tótem, a diferencia de Freud que armaba allí toda la dialéctica del animal prohibido que era el resto del pacto que a su vez se lo comía en la fiesta una vez al año, Lacan dice que luego, con Levi-Strauss, se demostró que la función totémica no tiene nada que ver con eso, sino que es la legalidad de los nombres que circulan en un grupo. Si Freud le puso a su trabajo Tótem y tabú, ya con poner la palabra tótem estaba indicando eso. Es decir, si Freud puso en el título la palabra tótem y luego se demostró que funciona como una clasificación, entonces es evidente que Freud estaba cerca del asunto.
Tenemos la palabra, la voz, si ustedes quieren la voz como caída del órgano de la palabra, expresión hermosa porque es al revés: el órgano es fonatorio, el órgano produce voz no produce palabra. Órgano fonatorio, tienen todos los animales parecidos a nosotros. Lo que Lacan dice es que en el mundo humano se produce una inversión: la palabra queda como órgano y lo que cae es ese resto que en los otros animales es lo cosustancial al órgano. Nosotros tenemos: el órgano de la palabra y lo que cae de eso que es la voz, tenemos la pregunta por el origen de la voz como caída de la palabra. Es claro que ya la pregunta es humana, no es la pregunta por el grito ya que, si fuese el grito propio de la especie no sería caído del órgano de la palabra.
Tenemos, entonces, la pregunta por el origen subjetivo de esa voz, quiere decir la pregunta por el sujeto que en el origen aporta esa voz y tenemos que, Lacan dice, el mito del padre de la horda primitiva indica que esa es la pregunta, ya que Freud se encontró con la misma pregunta. Su respuesta fue el padre de la horda, una respuesta fallida de todo análisis del especialista (antropólogo, sociólogo, etc.) pero que tiene la virtud de haber sido presentado como Tótem y tabú dado que como se demostró después, etc. Pero Freud no lo dice en ningún momento, ese es el problema. Freud estaba cerca de darle solución al problema porque ahí adviene el problema del nombre. Ahora vamos a pasar al problema del nombre y van a ver como todos van a ser elementos muy articulados.
De este párrafo voy a leer el primer segmento y el último:
"El nombre es esa marca, ya abierta a la lectura, por ello se leerá de la misma forma en todas las lenguas, algo esta allí impreso, quizás un sujeto que va a hablar."
Al final de ese mismo párrafo viene la crítica a Bertrand Russell y afirma Lacan:
"... pero que en el significante existe este costado que espera la lectura y es en este nivel donde se sitúa el nombre."
Lacan va a definir al nombre como aquel costado, aquélla dimensión del significante que llama a la lectura. Hay una dimensión del significante que es propia de la palabra hablada, que escapa a la palabra hablada. Y Lacan lo corrobora diciendo que el nombre propio se dice igual en cualquier lengua. Cada lengua es un sistema de formas de decir las cosas, pero hay ciertos significantes que demuestran que hay un aspecto del significante que está oculto en las lenguas. ¿Cuál es? Que no todo del significante está llamado para ser dicho. Hay algo del significante que está llamado a ser leído. Eso que está llamado a ser leído del significante es el nombre propio. Y se verifica que es así porque se dice igual en cualquier lengua. Rompe con el forzamiento de cualquier lengua según la economía propia de esa lengua. Vaca en inglés se dice cow y ya está, es así. Pero Bertrand Russell se dice igual en castellano que en inglés, lo que demuestra que en eso, Bertrand Russell como significante no queda subsumido a la legalidad del inglés, que el inglés dice las cosas como se le canta. En eso, Lacan dice que se demuestra que existe, por parte del significante, algo que está destinado a ser leído, no a ser dicho. Para nosotros es interesantísimo, porque como el inconsciente es instancia de escritura, nosotros trabajamos con aquello del significante que más que nada está a ser leído a pesar que el psicoanálisis es una técnica de la palabra. Como el psicoanálisis es una técnica de la palabra se pudo decir, por ejemplo, que la clínica de la medicina es una clínica de la mirada y que la clínica del psicoanálisis es una clínica de la escucha. Es falso, porque nosotros trabajamos con aquella dimensión del significante que llama a ser leído. Significantes que funcionan como nombre propio. No tiene que ver con la designación del sujeto, sino que llama a la lectura y es por llamar a la lectura que adviene sujeto.
"El nombre es esa marca, ya abierta a la lectura, por ello se leerá de la misma forma en todas las lenguas, algo esta allí impreso, quizás un sujeto que va a hablar."
¿Ven dónde está el sujeto? En eso que va a ser capaz de hablar en el significante en la medida en que se lo considere escrito. Siempre que me pedís algo, independientemente de lo que me pedís, empezás diciendo "Disculpame", ¿Por qué me decís "Disculpame" antes que me pidas...? Ahí adviene el sujeto. Pero para eso se han leído, se ha puesto todas las fórmulas de los pedidos y se ha verificado una constancia que es espacial, que siempre comienza con un "Disculpame". Ni siquiera se está haciendo caso al problema de: "Pero che, somos amigos, no hace falta que te disculpe". Ni siquiera hace falta que se considere el significado del término primero, sino que es llamativo que todos los pedidos comienzan con un "Disculpame", así como todas las fórmulas piadosas terminan con un "Amén". Uno tiene la sensación que fue una fórmula piadosa, religiosa, porque terminó con "Amén". Uno lo dice para atrás: "¡Ah! Era un rezo porque terminó con ‘Amén’". Con lo cual, ahí se está leyendo. En la medida en que se leyó, quién leyó -que es el que recibe los pedidos- y quién los dijo, quedan capturados por un efecto sujeto que acaba de advenir.
"El nombre es esa marca, ya abierta a la lectura, por ello se leerá de la misma forma en todas las lenguas, algo esta allí impreso, quizás un sujeto que va a hablar."
Se lee en los significantes y no sólo se los escucha. Con lo cual, empiezan a proliferar problemas: teníamos el de escuchar y el problema del significado que está en juego, teníamos el objeto caído del hablar, que es la voz, y también tenemos la dimensión destinada a la lectura del significante que Lacan articula al rasgo unario. Son al menos tres dimensiones que estamos distinguiendo.
"... en el significante existe este costado que espera la lectura y es en este nivel donde se sitúa el nombre."
Este es el parrafito que puede explicarles, por fin, la metáfora de Lacan "el jeroglífico tirado en las arenas del desierto". Espera lectura. Al esperarse lectura está vivo el sujeto en juego, que es el que advendrá de la lectura.
"Aquí les indico algo de la dirección a seguir, veamos lo que nos aporta ahora la vía que abordamos. Puesto que este padre, acaso podamos ir más allá del mito tomando como referencia lo que implica el mito en ese registro que nos hace progresar sobre estos tres términos: el goce el deseo y el objeto."
Lacan dice que están estos problemas y que la forma de orientarse para resolverlos es distinguir deseo, goce y objeto. Ahí nos da la clave psicoanalítica, los conceptos, las herramientas conceptuales que vamos a introducir para resolver estas cuestiones.
"Pues a continuación veremos con respecto al padre, ese padre el cual Freud encuentra este singular equilibrio, esta suerte de con... 1 conformidad de la ley y del deseo verdaderamente conjugados, ..."
En realidad no es así porque para Freud ley y deseo se oponen. Para Lacan, ley y deseo se conjugan. Así que yo este párrafo no lo entiendo. Lacan siempre le criticó a Freud la teoría que la ley es contraria al deseo, la clínica lo requiere. Porque en la clínica, donde verificamos ausencia del funcionamiento normal de la ley, siempre vemos una caída terrible del deseo. Con lo cual, ley no es contraria del deseo. Hay deseo cuando opera bien la ley. Ley y deseo se articulan bien juntos, no se contradicen. Para Freud, como el deseo era incestuoso, la ley era, necesariamente, contraria al deseo. Acá Lacan lo dice de esta manera, será un lapsus. Porque en él sería un lapsus, no es que no lo sabe. Ya que él me lo enseñó. Él lo estableció. Es el otro psicoanalista el que contradice esta teoría de la ley contraria al deseo, que es la que rige socialmente: Todos seríamos animales salvajes que quisiéramos comer, reventar al prójimo, y la existencia de una ley es la que nos tiene a todos frenaditos. Lacan dice que no, que es al contrario, que solamente deseamos cosas a partir de la ley. Bien, es interesante esto porque ahora va a entrar la perversión.
Estamos planteando los problemas, estamos dando los argumentos y ahora, Lacan, empieza a dar los conceptos que pueden resolver el problema.
"Pues a continuación veremos con respecto al padre, ese padre el cual Freud encuentra este singular equilibrio, esta suerte de con... conformidad de la ley y del deseo verdaderamente conjugados, necesitados el uno por el otro en el incesto, sobre la suposición del goce puro del padre como goce primordial."
"Pero esto, que es lo que supuestamente nos da la marca de la formación del deseo en el niño en su proceso normal, ¿no es allí donde valdría la pena intentar saber por qué eso conduce a las neurosis?"
Si para Freud se trata de la existencia de un goce primordial, y si la existencia de ese goce primordial, que es el goce animal, el goce sin límite, viene a estar resuelto por la articulación de ley y deseo, la pregunta de Lacan es: ¿Por qué hay neurosis? Ya está, está resuelto el problema, no debería haber allí neurosis.
"Aquí es donde el acento que me he permitido poner sobre la función de la perversión..."
Este acento que Lacan se ha permito poner se está refiriendo a todo el Seminario X, en cuya segunda mitad, casi todo el tiempo habla de la relación de la angustia y la perversión. La clave lógica que utiliza para resolver perversión y angustia es goce del Otro. La clave, con la que Lacan trabaja, para dar cuenta de la posición del perverso es goce del Otro. Vamos a decirlo un poquito mejor porque me va a hacer falta aclararlo: En realidad, los términos de su fantasma. Con lo cual, cabría decir que el perverso cree que su posición está vinculada al sostenimiento del goce del Otro. Él cree y es el que más cree. Por eso Lacan lo llama "el último creyente", porque es el que más está engañado por su fantasma. Es aquél que cree y en el desempeño del acto que habilita a su fantasma, menos consigue darse cuenta que está engañado por su fantasma. Es el que está plenamente engañado por su fantasma. Y es evidente por la poca falla del acto que hay. Observen ustedes, que el sujeto está plenamente tomado ya que si estuviese parcialmente tomado, la diferencia advendría como falla del acto. Es un problema de dirección y en la perversión no hay problema de dirección.
"Aquí es donde el acento que me he permitido poner sobre la función de la perversión en cuanto a su relación con el deseo del Otro como tal, que representa la puesta a prueba del tomar al pie de la letra la función del padre –ser supremo, Cf.: Sade-, sentido siempre velado e insoldable."
Lacan dice que, la posición perversa, es aquella que verdaderamente toma al pie de la letra la función del padre. Y tomar al pie de la letra la función del padre quiere decir que, para Lacan, la perversión fue lo que quedó más oscuro hasta él, e implica una maniobra de operatoria sobre el deseo del Otro que implica, a su vez, que el sujeto cree, opera con el goce del Otro. Esa es la maniobra. Pero está todo montado sobre tomar al pie de la letra la función del padre. Para Lacan, la perversión implica tomar al pie de la letra la función del padre. Y vieron que él inventa pére-versión, una versión del padre. El perverso es el que toma al pie de la letra la función del padre.
Intervención: ¿Del padre gozador freudiano?
Se inventa un padre gozador, tratando de olvidar el padre del deseo. Sí.
Primero, observen ustedes, que es una fórmula y efectivamente, Lacan, tiene razón cuando dice que es la menos evidente, porque para nosotros si el padre es el que instruye a la ley y la ley es limitante del goce, siempre pensamos a los perversos como psicópatas en los cuales parte de la función paterna de la ley ha fallado. Eso es el kleinismo y la mayor parte de nosotros. La psicopatología psicoanalítica, muy difícilmente, se desprende de esto a pesar que Lacan lo enseñe con tanta claridad. Nosotros escribimos:
Neurosis Perversión Psicosis
Y esta posición intermedia de la perversión es clave. Porque, efectivamente, para nosotros es así. Psicosis es para los que no funciona del todo la ley, Neurosis es para los que funcionó la ley y Perversión para los que funcionó parcialmente.
Como mi paciente. Él, durmiendo en la cama con la mamá. Yo le pregunté: " ¿Y su padre?", "En el colchoncito" me contestó. El "colchoncito" era el colchón de su cama y el papá cuando era desplazado de la cama matrimonial, todas las noches hasta los dieciocho o diecinueve años del paciente, iba a la habitación de mi paciente... Eso es muy significativo, traído, el "colchoncito", lo ponía al lado de la cama matrimonial. Habría que decirle: "¿Ni dignidad tenés para dormir en la otra pieza?". Como un perrito, era tal cual. Y creo que está significado en el "colchoncito". Igualmente, él es un caso de homosexual masculino y para nada perversión. Pero, para nosotros, se nos hace una modalidad light de lo perverso, y ahí tenemos el padre fallido. Para Lacan, es exactamente al revés: es la perversión una de las modalidades más fuertes de sostenimiento del padre. ¿Bajo qué maniobra? Se acuerdan que Lacan en dos párrafos anteriores dice: ¿Y la neurosis? ¿Por qué hay neurosis? En el párrafo siguiente: la clave es oponer deseo, goce y objeto. Y ahora pasa a perversión y dice que la solución perversa es íntimamente asociada al padre. No como se venía suponiendo hasta Lacan. En realidad, no como se lo sigue suponiendo hoy mismo porque el perverso psicópata funciona en nuestras cabezas plenamente. Y es porque Lacan dice que el perverso, la misma maniobra de los desarrollos fantasmáticos sadianos, parte de la existencia de un Dios gozador. ¿Se acuerdan del Dios supremo de maldad desarrollado por Sade? Así mismo, también para el perverso, opera en su posición una base, tomar al pie en la función del padre, pero de un padre gozador. ¿Cuál es la función de sostenerse tan esencialmente en el padre gozador? Que permite olvidarse de lo opuesto que sería el deseo del Otro. Con lo cual, la clave, sería empezar a trabajar, nosotros, con la oposición entre:
J (A) y d (A)
Esta es la fórmula del Seminario X, tenemos goce del Otro versus deseo del Otro. Se acuerdan que la pregunta era: si el deseo se articula a la ley, ¿por qué hay neurosis? Pero, igualmente, del lado del j(A) tenemos que también hay padre. Lacan dice que aquí hay que empezar a modular que hay dos dimensiones del Otro que hay que distinguir, que es el Otro del goce y el Otro del deseo. El perverso se sostiene creyendo en el goce del Otro. Y es esta posición de creer en el goce del Otro lo que le permite cristalizar tanto la angustia. Habitualmente no hay angustia.
"Pero de su deseo como involucrado en el orden del mundo, tal es el principio donde petrificando su angustia, el perverso se instala como tal."
"Pero de su deseo", me parece que es el del padre, "Como involucrado en el orden del mundo", si es un Dios de goce no está involucrado en el orden del mundo.
"Pero de su deseo como involucrado en el orden del mundo, tal es el principio donde petrificando su angustia, el perverso se instala como tal."
"Arquería primera..."
Está aclarado me parece, pero es arcada primera.
"... ¿cómo se componen y se conjugan el deseo llamado normal y aquél que se plantea en el mismo nivel, deseo perverso?"
Ahí tienen lo que pueden poner en ambas puntas: el deseo normal, les diría, no sé si es demasiado forzamiento, también dejar abierto el problema del deseo neurótico. El deseo normal o el deseo neurótico, veremos, de un lado y el deseo perverso del otro: ¿cómo se componen y se conjugan? ¿Con qué elementos podemos escribir ambas fórmulas y ver cómo se relacionan?
Intervención: El normal y el deseo neurótico son diferentes, ¿no?
Claro. Pero les pediría que dejemos abierta la posibilidad de inscribir en el mismo extremo del arco, ambos.
"Posición inicial de este arco de donde por consecuencia, para comprender una gama de fenómenos que van desde la neurosis, ..."
¿Ven que arranca desde la neurosis? Cuando dice normal ahí... A veces tenemos esa forma de hablar los psicoanalistas. ¿Entienden por qué les pedí que me dejen abierta esa posibilidad? Porque en el párrafo siguiente dice: "Pero arranco de la neurosis".
A mí me parece que fue un lapsus y se corrigió después.
"Posición inicial de este arco de donde por consecuencia, para comprender una gama de fenómenos que van desde la neurosis, inseparable a nuestros ojos de una huida ante el término del deseo del padre, al que se sustituye el término demanda, también el del misticismo, en todas las tradiciones, salvo, lo verán, ascesis, asunción, precipitadas hacia el goce de Dios."
"Lo que estorba en el misticismo judío y más aún en el cristianismo, y más para el amor, es la incidencia del deseo del Otro."
Lacan dice que tenemos a la perversión donde se produce una sustitución del deseo del Otro por el goce del Otro [d(A) x j(A)]. Que tenemos la neurosis donde se produce una sustitución del deseo del Otro por la demanda del Otro [d(A) x D(A)]. Y agrega una posición, muy interesante, que es la de los místicos, porque propone que los místicos, ellos sí se vinculan directamente al goce del Otro pero que es un goce que parecería que no participase de ninguna de estas sustituciones [j(A)]. ¿Se acuerdan cuáles son los místicos? Los que tenían un vínculo a Dios directo, que es a través de los sentidos. Es una vuelta increíble de la cultura occidental porque las religiones de misterio que participaban de la misma lógica, son las anteriores a la cristiana, que tienen en el cristianismo su muerte, y después de mil doscientos o mil trescientos años se recupera en el mismo cristianismo y en el judaísmo también. Porque hay una mística judía donde empieza a suceder algo muy vinculado a la relación a Dios y al cuerpo.
"No puedo dejarlos sin haber al menos pronunciado el nombre, el primer nombre, por el cual querría introducir la incidencia específica de la tradición judeo-cristiana, no la del goce, sino del deseo de un Dios, el Dios Elohim."
Ahora tenemos que para nosotros –los occidentales- dentro de este esquema de lo que se trata, es de estudiar cómo se ha presentado el deseo del Otro en oposición al goce del Otro [d(A) – j(A)], bajo la forma de un Dios del deseo en oposición a un Dios del goce, ya que si no hubiésemos tenido en nuestra tradición cultural estas cuestiones, quizás estas posiciones no se hubieran producido. Quizás todos fuésemos místicos o se hubiese disuelto la categoría de perversión. Piénsenlo, porque quizás solamente hay perversión a partir de cierto desarrollo cultural. No me refiero a que los perversos se les ocurrió tener sexo de determinada manera y que a nadie se la había ocurrido tener sexo de esa misma manera antes. No es eso, sino el valor que esa práctica puede tener para alguien. Cómo esa práctica queda inscripta dentro de una estructura fantasmática. Podría ser entonces, que esa estructura fantasmática solamente sea posible en cierto desarrollo occidental. Quizás hombres que cortan trenzas o que cortan a mujeres en pedazos y se las fríen en aceite y después se las comen, haya en todas las culturas. Lo que no quiere decir que esas prácticas se inscriban bajo la misma lógica en ellas. Depende de las figuras del Otro que están habilitadas.
Se acuerdan que este era el Seminario Los Nombres del Padre, y que hay una dimensión del nombre innegable vinculada a la posición del significante y que leerlo permitía el advenimiento del sujeto. Lacan dice que va a empezar a introducir, de nuestra tradición, como es el único Seminario que va a dictar va a ser el primer nombre, pero que en nuestra tradición habilita a pensar eso. Tenemos el problema estructural, pero también vamos a revisar cómo nuestra tradición cultural se llenó de respuestas y elaboraciones frente a este mismo problema, porque el problema estructural nosotros lo encontramos ya elaborado bajo ciertas fórmulas en nuestra cultura. Por ejemplo, tenemos el problema de la perversión y, tal vez, en otras culturas no tienen el problema de la perversión. Los sujetos hacen cualquier cosa en las relaciones sexuales, pero quizás ninguna configura perversión.
Empiecen a pensar estas cuestiones. Hay autores que están trabajando, muy fuerte, en que la psicosis, también, es un fenómeno moderno y que antes de la cultura científica no había psicosis en sentido estricto. Son consideraciones cada vez más serias y mejor avaladas que nos permiten tener respecto de esos fenómenos, un acceso mucho más pertinente porque es más racional, porque sabemos que es el producto de una ecuación de X elementos, y que en otras culturas, sin esos elementos, los mismos problemas se resuelven de otra manera.
Lacan, va a hacer referencia a varios momentos de la tradición religiosa judeo-cristiana. Por un lado, siempre del Éxodo. Vieron que el Antiguo Testamento lleva un primer libro, que es el Pentateuco que tiene cinco secciones, y nosotros vamos a entrarle al Antiguo Testamento en el inicio de la segunda sección: Génesis, Éxodo. De hecho, si ustedes leen los últimos renglones del Génesis y los primeros... Vamos a tomar que la Biblia es un libro. Primera gran maniobra de lectura, ya que no lo es. No se sabe como se constituyó el canon que hoy se conoce como Antiguo Testamento. Indudablemente es el conjunto de producciones de varios autores distintos, separados entre sí por cientos de años. Ni siquiera es seguro que la secuencia de los libros vaya como las épocas de los autores. Como los Escritos de Lacan. Por el estilo de hebreo utilizado, referencias de ciudades, pueblos, accidentes climáticos y demás, se ha deducido que hay una mezcla que no es homogénea. Primero, no fue un sólo autor ni fue escrito en una sólo época. Varias épocas pueden ser setecientos años; generaciones, tantas que ni siquiera convivían los tátara nietos de los que escribieron. Con lo cual, hay un problema de lectura. Yo lo voy a seguir a Lacan y les voy a proponer leer como si fuese un libro, un único libro escrito por un único autor, en un único período de escritura. Si no es muy difícil de leer.
Les propongo la primera cuestión: hay un corte de Génesis a Éxodo. Si ustedes se acuerdan de José, vendido por sus hermanos, los sueños... Siempre los judíos que les va bien afuera, empiezan a ganar plata. ¿Conocen esa historia? No sé si cederías en este caso, pero bueno. Ya ganábamos plata, los judíos, interpretando sueños, nos fue bien. Ahí cierra el Génesis y comienza el libro del Éxodo con la historia que, pasado cierto tiempo, los judíos en Egipto empezaron a proliferar demasiado. Entonces, el faraón temió. No es el faraón de la época de José. Y en el segundo libro dice que ya había muerto el faraón. Y ya ese faraón no conocía para nada... ¿Entienden qué quiere decir eso? Que los favores que se le debían a José, por haber salvado a Egipto, se habían olvidado. Como siempre los favores... Acá también se olvidaron pero no tan rápido, hay varias generaciones en el medio. Entonces hay un corte. Es muy importante este corte porque en la tradición bíblica están los elohistas y los shavistas. La Biblia antigua está atravesada por dos tradiciones con dos fisionomías de Dios distintas: Elohim y Yahvé. El problema es que estas tradiciones tampoco están presentadas en forma tajante. Y uno puede decir que la Biblia es elohista hasta acá y shavista hasta acá. Pero ese problema aparece aquí, en el Éxodo, ya que Yahvé aparece aquí.
A mí lo que más me gusta del psicoanálisis, además que me da medios de vida dignos, es que me permite leer. Y a mí lo que más me gusta es leer. Leer en el sentido de Sherlock Holmes. Leer para ver de qué se trata. Cómo es un caso, para ver qué pasa, por qué este tipo está tan mal. Leer y, suponiendo que hay claves, tratar de encontrarlas.
Les propongo que lean las primeras páginas del Éxodo porque hay una lógica del texto que es increíble. Yo lo leí desde los cinco o seis años. Fui a colegio judío primaria y secundaria completa e hice parte del magisterio. Tengo educación judía completa. Así que leí partes de esto, versiones infantiles y versiones adultas. Todavía me acuerdo la ilustración del sueño de la escalerita. Si ustedes leen el libro del Éxodo, se va n a encontrar con las siguientes cuestiones: primero, si no me equivoco, no figuran los nombres de la mamá ni del papá de Moisés. Dice así:
"Nacimiento de Moisés"
"Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,…"
"La que concibió, y dio a luz un varón; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses"
"Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, ..."
"... y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río."
"Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería."
Por ejemplo, todo el Éxodo empieza con un montón de nombres. ¿Leyeron alguna vez la Biblia? Rompen los pies los nombres, hay páginas y páginas de nombres. Acá hay una ausencia de nombres increíble. Ni la hermana, ni la tía de Moisés, nadie. No hay nombres.
"Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería"
"Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envío una criada suya a que la tomase."
"Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es éste."
"Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño?"
Había sucedido la prohibición de tener niños varones y las parteras hebreas los tenían que asesinar. Al ver el faraón que las parteras no cumplían, la decisión fue directamente matar a todos los niños. Eso se repite, con Cristo pasó lo mismo. Es un argumento que se repite en la Biblia. Entonces los padres, para salvarlo, lo esconden y luego lo ponen en el río. Descubriéndolo en el río, se deduce directamente que era hebreo.
"¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño?"
Se sabía que era hebreo y la pregunta era si había que matarlo o no.
"Y la hija de faraón respondió: Vé. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño."
¿No les llama la atención, si leyeron un poco la Biblia, la falta de nombres? No hay ningún nombre.
"Y la hija de faraón respondió: Vé. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: Lleva a este niño y críenmelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
"Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué."
Este chico recibe nombre a los cuatro o cinco años. Era una costumbre muy común en la realeza que se cumplió hasta el siglo XVII, XVIII que es cuando la gente de la nobleza tenía hijos, los mandaban al campo a que se críen sanos allí y devolvían a los chicos a los tres o cuatro años. Es el ejemplo que toma Badinter en ¿Existe el instinto maternal?, para decir no existe. Empezó a aparecer esa idea últimamente porque antes las madres se desprendían de los hijos sin ningún problema. Ni siquiera les resultaba lastimoso separarse del hijo. Apenas nacía, se lo daban a una nodriza que le dé la teta. Ni la teta le daban. Se lo devolvían a los cuatro o cinco años. Y recién ahí le ponen el nombre. Es el primer nombre Moisés.
Hay que tener cuidado con estas cosas porque uno se pone fácilmente delirante, pero no es casual que justamente este nombre, Moisés, para nuestra cultura, también se haya convertido en un nombre que designa algo que es el moisés, la canastita. ¿Ven cómo empieza a pulular el problema del nombre? Es un nombre que está ausente.
Habrán visto las películas de Walt Disney, en donde mata al egipcio que maltrata hebreos. Al otro día ya todo el mundo habla de ese asunto y se escapa. Va al campo, conoce una mina, se casa, el pozo, todo esa historieta.
"Llamamiento de Moisés"
"Aceptando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Orbe, monte de Dios."
"Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía."
"Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema."
Para Lacan, indudablemente, la zarza es el cuerpo de Dios, el cuerpo de la divinidad. Podría haber terminado ahí toda la historia. Toda la cuestión del nombre es un agregado que tipifica una cultura. No hacía falta el nombre. Era una prueba indudable de que era Dios. Era lo que, en nuestra época, se llama un milagro. Si ya estaba el milagro ahí y, para colmo, ardiente. ¿Qué más hacía falta?
"Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: ¡Moisés, Moisés!"
Ahí, empieza a aparecer un nombre que pulula.¡Estaban ellos dos solos! Y Moisés, que le pusieron el nombre tan tarde, iba hacia la zarza ardiente que era Dios. Dios al verlo venir alcanzaba con que le diga: "Detente". No le dice eso, le dice: "¡Moisés, Moisés!". A mí me hubiesen dado ganas, en ese momento, de darme vuelta. ¿Entienden? Porque ¿cómo te va a llamar alguien...? Él estaba yendo hacia la zarza, de frente, Dios es omnisciente, sabía que el "chabón" era Moisés, Moisés también sabía que él era Moisés... No es que él estaba labrando, distraídamente, y escucha una voz que dice: "¡Moisés, Moisés!" Y entonces se da vuelta. Un trueno del cielo, ahí es más razonable. "¡Alfredo, Alfredo!" Yo hubiese dicho: "¿A mí?" Como buen neurótico. "Sí, gil, a vos, ¿quién más?". En un capítulo que viene caracterizado por la falta de nombres terrible. Por ejemplo, el nombre de los padres ¿por qué no dice el nombre de los padres? Si se conoce toda la historia. ¿Entienden que se conoce toda la historia? El que escribió estaba viendo lo que pasaba. Entonces, no puede decir que se deduce de después. Porque si se deduce después, ¿cómo se sabe, en el relato, que estaba la tía? Si se deduce del relato, uno tiene que decir: No, evidentemente, una pareja de judíos ha tenido un hijo y lo ha puesto en el río. Si vos encontrás un chico en una canastita, ¿quién lo va a dejar ahí? Pero el relato dice que la tía estaba mirando, ¿y cómo saben que la tía estaba mirando? Se conoce toda la historia. Y sí, Dios conoce toda la historia. Nunca está claro quién escribe. Si en el colegio les enseñaron a leer textos, este es un texto donde nunca está presente, nunca está indicado, la posición del autor, pero sabe todo. Pero no están los nombres. Y acá aparece Dios que va a ser la primera vez que va a dar su nombre, y lo llama por el nombre.
Les digo esto porque ahí va a aparecer una de las coordenadas de esa división: la diferencia entre el deseo del Otro y el goce del Otro [d(A) – j(A)], va a operar por la vía del nombre. El nombre va a cumplir una función.
¿Por qué el nombre daría una distinción de esto: [d(A) – j(A)]? Porque el nombre ¿qué es? Lo que del significante llama a ser leído. El nombre necesariamente opera en esta división, en esta separación, porque va del lado del deseo del Otro [d(A)].
Vean ustedes una imagen de una pareja teniendo relaciones sexuales No tengo la menor idea de lo que sería, pero no importa. Si uno interrumpiese el movimiento armónico entre los dos y preguntase el nombre del otro: "Che, vos ¿cómo te llamás?" Podrían ser homosexuales masculinos que tantas veces tienen relaciones sexuales sin siquiera saber el nombre. El pasajero con el "tachero", saliendo de un boliche, una mirada, etc. El otro día un paciente mío me contó que, una mirada y otra, se fue al baño, lo siguió el de la mirada que era el custodio del lugar, tuvieron una relación sexual, salió primero el custodio, luego salió él. Ni se dijeron hola, ni se dijeron el nombre, ni se pasaron el teléfono. ¿Entienden que hubo una erradicación sistemática de la función significante? Los dos se prodigaron puro, ellos no saben, pero se prodigaron puro a un ritual de goce. Ellos creen que la carne del cuerpo, o la pulsión, o el deseo, los puede llamar, los llevó. El custodio puso en riesgo su puesto. Miren si sucedía algo. Entran tres "chorros", que en Argentina entran tres "chorros" a cada rato. De casualidad no entraron en ese momento y el tipo sale desnudo. Es un lío. ¿Por qué lo hizo según él? Porque el goce manda, ese encuentro furtivo. Por eso son tan promiscuos, porque están en esa posición de una mirada y listo.
"Yo no sé si soy yo, me decía otro, pero yo salgo y a los cinco minutos tengo con quién coger" No es tan fácil. Lo decía con cierto orgullo. Con quién coger ahí, no que te paso el teléfono, que llamame y todo el asunto. Se postula como una cosa perentoria del goce que es, si es tan perentorio es porque el goce se abre al campo.
Pero si adviene la dimensión del nombre, ilumino un poquito más, les resulta evidente que no puede haber sin nombre, ¿no? No tengo que decir nada. No puede haber amor sin nombre. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que la condición para el advenimiento del amor es una condición significante, ya que es el nombre y es insustituible.
El padre que te abandonó hace veinte años, esa novia de la infancia. Quizás no la conocés pero es esa persona porque lleva ese nombre. Con lo cual, observen ustedes, que el advenimiento de la función del nombre es un límite al goce.
El capítulo este se llama Llamamiento de Moisés
"... dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: heme aquí."
"Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es."
"Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob."
Es por eso que Pascal habla de este Dios, porque a él le pasó lo mismo. Una noche de invierno se le presentó la zarza ardiente. Yo siempre me imaginé que entre las piernas, pero... No dice cómo, porque es un papelito que se encontró en su sobretodo un tiempo después de su muerte, donde cuenta eso que le pasó. No creo que Pascal haya estado alucinando con una presencia divina, tiene que haber sido algo de la índole de una inflamación corporal. Porque se encontró con este Dios.
Ven que no da su nombre, ¿no? "Yo soy el Dios" es genérico. Dios jamás dijo que es un Dios. Siempre dijo: "Yo seré el único Dios en que creerás". Pero nunca dijo que no hay otros dioses. Y los dioses son dioses, ¿qué van a ser?
"Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios."
Este es un momento muy impactante del relato, porque aquí todos los estudiosos dicen: "Pero ya lo conocía entonces". Porque entre el Éxodo y el Génesis parece que hubiese como una caída de la presencia de Dios. Los judíos estaban mal en Egipto hacía varias generaciones y estaban empeorando. Un día Dios dice: "Bueno basta, se acabó, los voy a liberar".Y entonces es como que vuelve el "chabón". Estaba medio afuera, ¿entienden? Todo este relato de Moisés es sin la presencia divina. Él nace, se salva de suerte, no por Dios, se lo podría haber llevado a la noche y haber muerto. El relato no dice que fue por intervención divina. Se va, se casa con una mujer que ni siquiera es israelí, pero todo eso sin Dios. Un día, Dios vuelve y se presenta: "Soy el Dios de tu padre". Es como si dijese: "Soy un amigo de tu padre", "¿Y quién sos?", "José", "Ah, ahora te tengo". Una presencia que ya era conocida, sino ahí hay una tensión.
"Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquélla tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel,..."
Este es el argumento de los israelíes para la guerra con los árabes: que Dios le dio esa tierra en custodia.
"... tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jabuseo."
De todos los árabes que son descendientes de estos.
"El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen."
"Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón ,..."
Faraón lo tratan como un nombre. Nosotros diríamos al faraón, como si fuese al presidente. "La hija de Faraón", es como la hija de Roberto.
"Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel."
"Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los de Israel"
"Y él respondió: Vé, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte."
"Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?"
Porque no tiene nombre hasta ahora: Dios, Él, Elohim, todas esas designaciones son genéricas. Son designaciones genéricas de la divinidad, no es un nombre. Ahora viene el famoso párrafo comentado por Lacan.
"Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros."
"Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, ..."
Ahí los pone en serie. Que se llama Jehová, que ese es el Dios de vuestros padres, de Abraham, etc.
"... Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros."
Este advenimiento de Jehová aquí, es porque Jehová es las cuatro letras, tetragrama, consonantes que están originadas en este YO SOY que en hebreo es hayah que quiere decir ser. Igualmente Lacan no hace referencia a esto. Lacan hace referencia a ...
Intervención: ¿Cuáles son las cuatro consonantes?
Son: YHWH. Jehová llamándose así por otros. A partir de que son consonantes es trabajo tuyo ponerle las vocales porque el hebreo era una lengua de consonantes, carecía de vocales. Las vocales aparecen de los fenicios y entran a Grecia y es del griego que nosotros recibimos el alfabeto porque tiene ya consonantes y vocales. El hebreo, que es más antiguo, sólo tiene consonantes como muchas lenguas antiguas.
Al que hace referencia Lacan es el que dice:
"Este nombre en el Éxodo, en el capítulo VI, ..."
El capítulo VI es el que dice todavía más fuerte esto:
"Jehová comisiona a Moisés y a Aarón..."
Que es el hermano.
"Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?"
"Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo."
Se acuerdan que Faraón, cada vez, les aplicaba castigos...
"Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón; porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra.
"Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ.
"Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos."
Este es un momento de inflexión crucial para, lo que Lacan dice, nos ha marcado como cultura en la oposición que estamos estudiando: deseo, goce, objeto. Porque tipifica al Otro, estamos pensando por qué hay neurosis, tipifica al Otro en la oposición del Otro del goce y el Otro del deseo. Porque, Lacan, dice que aquí adviene un movimiento que no es necesario. Esta no es una constitución de una religión, que tuvo que pasar por un momento estructural necesario. El judaísmo no requería de este párrafo, no requería de estas hojas. Es como si fuese la condición particular de un sujeto que, de tal forma, dice la castración. Es su forma de decir la castración y no es necesario decirla así, es su condición particular decirla así. En esta religión, que es la base de la religión cristiana, que es la religión que impera en nuestra cultura y que es la tradición que nos posiciona. De hecho, a nosotros, los psicoanalistas, doblemente porque Freud era judío y caracteriza a los judíos no solamente estar embebidos de este problema, si no de otro problema que ahora voy a explicar, que Lacan dice que es la vía por la cual Freud, apoyándose en su condición de judío, no resolvió su propio análisis al dejar velada la relación a su padre. Y es porque no hay, en todo el Antiguo Testamento, un renglón que explique de dónde viene Dios, por eso se dice que el judaísmo no tiene teogonía, donde se analice la figura de Dios. Dios siempre se presenta, Dios dice como es, Dios dice lo que quiere y lo que no quiere. Un profeta puede decir lo que Dios quiere como representante, pero un profeta no analiza a Dios. Teogonía es cuando se constituye la divinidad: a partir del encuentro del cielo con la Tierra se produjo un fuego, de ese fuego vino (...) ¿Vieron esos relatos de los pueblos fenicios o de los pueblos mesopotámicos propios de esta cultura? Se dice de dónde viene Dios. Acá no se dice de d ónde viene Dios. Y por eso es ese momento donde a Moisés directamente lo conoce. Retoma este momento, porque en este relato aparece Dios como primero. Pero lo interesante de este relato, además de esa característica particular de este Dios, el nuestro, es que directamente aparece. Y es por eso que se puede hablar de creación ex nihilo. Porque no es que hubo primero cielo, tierras y agua, que de su cópula surgen las divinidades y las divinidades, luego, con barro, hacen al hombre. Si no que Dios aparece como primero, con lo cual el hombre viene del barro, por eso hay creación ex nihilo, porque este Dios es primero.
Es una característica de esta cultura, pero nos encontramos ahora con un momento de inflexión crucial y también de esta cultura, constituida sobre la base de esta religión y es el advenimiento de un momento de nombre. Por eso hace media hora que estoy leyendo la Biblia para que ustedes escuchen, por un lado, la llamativa ausencia de nombre. En un mundo sin nombres aparece Dios, de vuelta como primero, diciéndole: "¡Moisés, Moisés!". Te llama Moisés, "Y yo me llamo Yo Soy", tengo nombre y en mi nombre irá no sólo a liberar a los judíos sino a fundar la tierra de Israel, el desierto, todos lo que ustedes conocen.
Con lo cual, observen ustedes, que es un método muy peculiar el que Lacan destaca que obviamente a Freud se le escapó. Freud no analizó para nada las características de Dios porque en eso quedó muy judío. Y es por eso que Lacan dice que en la escuela de los psicoanalistas no tiene que quedar nada de religión judía. Es porque en la religión judía, Dios es un dato desde el comienzo, que no se revisa, que no se analiza. Nosotros estamos analizando las propiedades de este Dios, y en este momento característico, que es un momento de corte; si ustedes quieren, el advenimiento de una nueva religión, no es la misma religión. Por eso están los elohistas y los shavistas.
Lean un poquito sobre esto. Hay muy buenos materiales hoy sobre la Biblia. Después les recomiendo, si quieren, está en la bibliografía del curso. Porque aquí en este corte, donde casi adviene otra religión, está la religión que impera, es una religión del nombre. Y, para Lacan, al ser una religión del nombre no sólo habilita que se empiecen a producir los nombres, a partir del primer nombre es que advienen los nombres de Dios, si no que a su vez, la dimensión del nombre inexorablemente implica el significante. Porque el nombre es lo que se lee del significante. Y si es lo que se lee del significante, implica pérdida de goce. Es una religión que adviene, en esta coordenada, habilitando muy bien la oposición entre el Otro del deseo y el Otro del goce.
Mi interés es seguir leyendo algunos párrafos de la clase. Pero lo que pasa es que, Lacan, salta en el relato y se va a Abraham, va a Elohim. Entonces marca de Jehová el advenimiento del nombre. Hace una mezcla: trabaja el problema de los nombres. El problema del mito elohista, el advenimiento del Dios: Elohim como nombre. Les voy a traer algunos textos de estudio bíblico, para que ustedes tengan también la oportunidad de pensar estas cosas. Pero, ahora vamos a saltar, en la próxima reunión, al mito elohista porque vamos a trabajar el sacrificio de Isaac. Vamos a ir a Abraham porque, Lacan, va a tratar de articular todos esos elementos para indicar nuestra posición como analistas en las chances que tenemos para resolver este problema en función de los condicionantes culturales. Los condicionantes culturales que Lacan va a tomar son los de la tradición judeo-cristiana.
Intervención: ¿Y eso marca la posición ética?
No, me parece que más allá que ética. Eso directamente te posiciona como sujeto en el mundo. De hecho, solamente podremos ser analistas los que estamos firmemente asociados al Otro del deseo, porque tenemos que sostener el deseo del analista. De ahí el problema de pensar analistas perversos. ¿Puede haber analistas perversos? Es un tema, no es la condición de analizabilidad del paciente. Y, ¿hasta dónde puede llegar un homosexual en su análisis? Ese es otro problema, y son problemas para pensar. Los psicoanalistas tenemos que pensar esos problemas, con lo cual, me parece, que va más allá de la posición ética. Va a la posición subjetiva. Y cuáles son las coordenadas de elección, de elección de neurosis y todo eso, que nuestra cultura habilita. Otra cultura habilita otras, y por eso no habrá psicoanalistas, no habrá deseo del analista, quizás ni siquiera perversos ni neuróticos en el sentido que nosotros lo conocemos.
26 de Septiembre de 2003