
Seminario
El sufrimiento de los
niños, según Lacan
http://www.edupsi.com/sufrimiento
sufrimiento@edupsi.com
Organizado por Fort-Da
Dictado por : Pablo Peusner
Clase 4
![]()
Transferir clase en archivo
.doc de Word para Windows
Primera parte:
"De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de niños en psicoanálisis."
Cuarta Clase.
Buenas noches.
Recibieron, supongo, la desgrabación de la reunión anterior de este seminario, quería agradecerle a Pablo Giordana el trabajo que se tomó en la versión, me parece que está bastante bien cuidada -como se dice ahora. A mí, particularmente, me ayudó bastante para ver cómo retomaba el argumento que quería plantear, fundamentalmente, porque recibí algunas observaciones muy interesantes respecto de la reunión anterior. Yo tenía un plan de cómo llevar la idea y, a partir de los planteos que recibí, modifiqué ese plan para tratar de optimizar al máximo el recurso de mi palabra.
Entonces, para poder lograr ésto, lo que quisiera en principio sería reubicar, aunque sea brevemente, cuál fue la propuesta de la reunión pasada: consistió en reposicionar cierto problema que hay en la conceptualización de lo que se conoce como "célula elemental del grafo del deseo".
El trabajo que hicimos, lo hicimos a través del significante "célula", tomando en cuenta que Lacan trabaja y piensa en francés; fue por ello que tuvimos que hacer un recorrido del campo semántico del término cellule en francés y descubrimos que vale como una "unidad repetitiva" en informática.
A partir de esa idea y también considerando el otro valor de célula que es el de "célula biológica", es decir como "unidad constitutiva del ser vivo", lo que yo propuse era que ese Grafo 1 -la célula elemental- podía ser leído como una idea que portaba toda la unidad en sí, que por sí sola alcanzaba para explicar todo un problema; o que había que considerarlo efectivamente como una célula repetitiva, es decir, como un componente que se iba repitiendo y modificándose a la vez, a lo largo de todo el sistema de grafos que Lacan desarrolla en ese escrito.
Si ustedes recuerdan, mi planteo era que tomar la "célula elemental" en el sentido de célula repetitiva, nos permitía dar nuestro primer paso hacia una antibiología lacaniana. Yo trabajé asignándole a la "célula elemental del grafo del deseo", un valor privilegiado para tratar de explicar algo que llamé "el comienzo". Ese fue el truco de la presentación, en realidad, porque "el comienzo" no es ni un concepto ni un momento puntual en ninguna de las dos teorías que más manejamos -que son la de Freud y la de Lacan. Sin embargo, yo intenté establecer algo del orden de "el comienzo", aún desafiando lo que Lacan dice en el escrito en el que presenta el grafo del deseo. Yo les leí una muy breve línea en la que Lacan nos previene que el grafo aseguraba sólo un uso (que es el uso que él iba a hacer en el escrito) entre muchos otros usos posibles; en esa frase quedaba claro que Lacan admitía que tuviera otros usos posibles y que esos usos, lejos de estar mal, a lo sumo no estaban asegurados por su propia propuesta.
Les decía, entonces, que me atreví a hacer un uso de ese grafo considerándolo como célula elemental en sentido de célula repetitiva, pero también hice un pequeño truco, que fue articularlo con algo que llamé "el comienzo" y que es de mi factura. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que yo tengo con el comienzo?
El problema que tengo con la célula elemental del grafo del deseo para pensar el problema del "comienzo" es que con el grafo del deseo, por lo general, se hace "psicología evolutiva psicoanalítica" -les pido perdón por el oxímoron. Es decir que cuando alguien quiere explicar cómo un niñito recién nacido, un bebé, entra al mundo, qué tiene que hacer la mamá, qué tiene que hacer el papá, cómo nace el deseo y cómo se instala la dimensión de la demanda, a lo que recurre es a la célula elemental del grafo ¿Por qué? Porque, justamente, mediante uno de sus usos (que, insisto, considero incorrecto) parece viable para ilustrar esa escena.
El grafo tiene una particularidad muy interesante y es que, puesto que es un grafo, está orientado e incluye la dimensión del tiempo. Es decir que claramente tiene un punto cero de inicio y tiene un punto de llegada, admite ciertos recorridos establecidos como temporales y también como espaciales -obviamente. Pero en esta "psicología evolutiva psicoanalítica" supongo, está cierto germen del problema que estoy intentando despejar para iniciar nuestro trabajo: el problema de pensar que en todo ser humano, en el corazón del ser de todo ser humano, en realidad, hay un animalito o un pedazo de carne que un día debió ser captado por el Otro para transformarse en humano.
El problema de lo que llamé "psicología evolutiva psicoanalítica" es que trata de dar cuenta del origen. ¿Del origen de qué? Del sujeto humano hablante... podría ser. Se nos presenta así un problema, puesto que enrolados con Lacan en cierta posición estructuralista, nosotros deberíamos partir de rechazar directamente la pregunta por el origen.
Entonces, les voy a proponer que hagamos un salto para dejar de lado el modo en que se entiende siempre la célula elemental del grafo del deseo -es decir, como el comienzo de la vida de un niño. Yo les propongo que lo pensemos como "el comienzo" de la consulta psicoanalítica en clínica de niños -y de esa manera vamos a dejar de hacer "psicología evolutiva psicoanalítica". Así renunciamos a establecer el origen e, inevitablemente, al renunciar al problema del origen ya suponemos algo del orden de la estructura existiendo desde el vamos, desde el momento de "el comienzo".
En "el comienzo" del trabajo psicoanalítico, es decir, cuando uno recibe por primera vez un paciente o una familia, se nos exige una cierta acción a partir de nuestra concepción de lo que sea ese "comienzo". Dicha concepción podrá operar facilitando todo el trabajo que vendrá después, o podrá ser el peor de los obstáculos.
Tal vez ustedes recuerden aquél famosísimo argumento de Freud en el que afirmaba que, en psicoanálisis, sólo se pueden teorizar -al modo como se lo hace en el ajedrez- las aperturas y los finales. Que yo sepa, este argumento nunca fue objetado por psicoanalista alguno para la clínica de niños, nadie dijo que en la clínica de niños no fuera así. Ahora bien, a pesar de la afirmación de Freud, se ha trabajado poco para teorizar esas aperturas y esos finales (en ajedrez, por ejemplo, hay una enorme bibliografía sobre tales temas, pero en psicoanálisis...). Si las aperturas y los finales están poco trabajados en psicoanálisis en general... ¡Cuánto menos lo están en lo referente a la clínica psicoanalítica con niños en particular!
Personalmente encuentro otro problema en clínica de niños, y es que sobre clínica de adultos hay muchas teorías del fin de análisis -todos nosotros (mal que mal) conocemos alguna. Ahora bien... ¿conocen ustedes alguna teoría que explique el final de un tratamiento psicoanalítico lacaniano con un niño? Prácticamente no hay ninguna y me parece que, parte del problema de que no haya teorías del final de análisis con niños, está relacionado con que tampoco hay teorías acerca de cómo se debe empezar.
Hace unos días atrás, en una reunión de trabajo en la Sociedad de analistas de la que formo parte, se afirmaba que en el inicio de la consulta -hablábamos entonces de pacientes que no eran niños-se tendía con cierta facilidad a considerar que la demanda se presentaba como estando allí desde el principio y que la misma era "demanda de análisis". Se decía que por el mero hecho de ofertarnos como analístas en la ciudad tendemos a pensar que si alguien nos viene a pedir algo, se trata de análisis -¿qué otra cosa podría ser si no? Bueno, yo supongo que a ninguno de ustedes, si es que alguna vez han tenido experiencia clínica con un niño, se le podría ocurrir suponer que cuando nos traen un niño a la consulta, nos lo traen a partir de una demanda de análisis -sería totalmente estúpido pensar así, aún para los casos en los que los padres son psicoanalistas lacanianos. Ni siquiera en esos casos nos vienen a pedir que analicemos al niño.Yo les diría que en clínica de niños se establece más bien una especie de demanda de adaptación. Y entendiendo por "adaptación" un sentido muy amplio del término: la adaptación exigida podría ser al medio escolar (casos de mala conducta en la escuela, por ejemplo), podría ser al medio social (casos de conductas llamadas "anti-sociales" como robos o violencia), podría tratarse de una demanda de adaptación al medio familiar (en casos de familias ensambladas en los que hay desavenencias con las nuevas parejas de los padres), y hasta incluso podría tratarse de la demanda de adaptación a ciertas adquisiciones de tipo fisiológico (muchas veces nos llega una demanda en términos de que un niño ya debería controlar su esfínter y no controla, o ya debería dormir sólo y no duerme, como suponiendo algo del funcionamiento del cuerpo que no anda bien allí, sobre el cuál habría que operar).
Cada vez que me encuentro reflexionando en público sobre este tipo de problemas siempre retomo el mismo planteo, y es que considero que si hubiera que especificar por dónde un psicoanalista lacaniano debería iniciarse en el quehacer clínico, yo diría que la mejor entrada es la clínica con niños -voy a tratar de fundamentar por qué.
Básicamente, porque en clínica de niños aparece bien expuesto aquéllo que en la clínica con un paciente adulto aparece totalmente escondido. Por ejemplo, la demanda de análisis: mientras que con un paciente adulto es facilísimo creerse que en cuanto se sentó delante nuestro y está dispuesto a venir una vez por semana, a pagar honorarios y a hablar, de lo que se trata es de una "demanda de análisis"; en el caso de un niño a nadie se le ocurriría éso, o sea que ya partiríamos con una ganancia agregada. Segundo problema, el concepto de "sujeto": con un paciente adulto damos totalmente establecida desde el principio la presencia del sujeto coincidiendo con la persona que tenemos sentado enfrente; en clínica de niños la multiplicación de los actores y de las voces complica notoriamente este problema, nadie con dos dedos de frente podría llegar a suponer de entrada que el sujeto es el niño, es decir que ahí la noción de sujeto que ustedes manejen es la que les va a permitir orientar mejor lo que está pasando. Fíjense que estos problemas en clínica de adultos aparecen totalmente escondidos, uno los da por supuestos y sigue adelante -y salvo que se tenga un momento de lucidez o una supervisión adecuada, estas cuestiones permanecen veladas. En este sentido es que afirmo que la clínica de niños es una muy buena entrada para el trabajo clínico puesto que desde el inicio se deben resolver problemas respecto de los cuales (si uno no está muy atento) en la clínica de adultos un analista puede mostrarse ignorante.
La segunda idea que se desplegaba en la reunión de trabajo de la que les contaba recién, era que la demanda (ya no la "demanda de análisis", sino la "demanda" a secas) no era considerada como algo fundamental, puesto que en numerosos casos se verifica que los analistas avanzan en el análisis sin haberla establecido claramente. En la clínica de niños este obstáculo se nota mucho mejor con algunas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando se reintroduce la noción de "autor" en los textos de la consulta -es decir, cuando nos empezamos a preocupar por "qué dijo el papá", "qué dijo el niño" o "si lo dijo el papá, la mamá o la maestra"; cuando comenzamos a prestar atención a qué persona tridimensional de carne y hueso dijo cada cosa, cuando empezamos a preguntarnos "de la boca de quién salió tal o cual frase"... Ahí estamos borrando de plano la dimensión de la demanda, estamos haciendo caso omiso a que ese texto se constituye de una manera que excede con creces las posiciones personales de quienes están en juego -Lacan decía que eso era una tentación. En la cita que les leí de "Ciencia y verdad"en alguna reunión pasada, Lacan afirmaba que era una tentación en la que no cesaba de caer toda la teoría corriente en ciencias humanas: consistía en hacer coincidir al sujeto con alguna persona de carne y hueso.
Pero hay otro modo de desoír la demanda por su estructura misma y es cuando se rehuye la presencia de padres en el tratamiento clínico con niños. Hay muchísimos analistas que reciben a los padres en la primera consulta porque hay que ponerse de acuerdo en día, hora y honorarios, pero después -aunque ustedes no puedan creerlo- no los reciben más (salvo que haya un problemón familiar y estalle la crisis y lo llamen y le exijan que quieren hablar con él...). En mi modelo de abordaje, que ya casi todos ustedes conocen, trabajo con frecuencia fija con los padres, es decir que una vez decidido que el analizante debe ser el niño, establezco una frecuencia de sesiones con el niño y una frecuencia fija de consulta con los padres -esta última puede ser semanal, quincenal, mensual, etc. Pero nunca dejo de ver a los padres, en ningún caso, al menos una vez por mes.
Y otra manera que encuentro de rehusar el uso de la categoría de la demanda es cuando con muchísima frecuencia en casos de niños los analistas reintroducen categorías de tipo jurídico, por ejemplo, la responsabilidad -en el nivel de la demanda considerada como un texto no haría falta ubicar a ningún responsable. Esta es la rémora que arrastramos desde que Lacan introdujo su noción de "rectificación subjetiva". Esta noción, importante por cierto, fue asociada inmediatamente con el ejemplo que Lacan utilizó para proponerla: Freud preguntándole a Dora ante su queja, "¿qué tienes tú que ver con aquéllo que denuncias?" En principio les cuento que esa intervención que Lacan recorta en el texto de Freud y que cita entre comillas y con número de página en su escrito titulado "Intervención sobre la transferencia" de 1951, no existe como tal en el texto freudiano -es más bien el modo en que Lacan propone leer la posición de Freud ante las quejas de Dora... Ahora bien, y más allá de que Freud lo haya preguntado así o no, se ha instalado en la comunidad de los psicoanalistas lacanianos la idea que hay que preguntarle al paciente por su responsabilidad en aquéllo de lo que se queja. Esta idea es ya una barbaridad en más de un sentido, pero... ¿a quién de ustedes se le ocurriría preguntarle algo así a un niño de cuatro, cinco o seis años? Aquí, por suerte, la clínica de niños vuelve a ser esclarecedora respecto de un concepto válido para la clínica en general.
Hay otro obstáculo más y es un obstáculo que se encuentra con frecuencia en los casos de clínica de niños: es la idea intuitiva que consiste en afirmar que, desde la primera consulta, un niño vale como un paciente. Es decir, nos consultan los padres de un niño porque le pasa tal o cual cosa y se tiende a creer, directamente, que ese niño es el paciente. Mi propuesta es que esa idea intuitiva, hay que despejarla y hay que hacerla advenir por otros medios, es decir, si el niño va a ser efectivamente el paciente, esa idea tiene que producirse como una conclusión lógica de un argumento. La pregunta más sencilla que hago habitualmente en carácter de supervisor de otros analistas es "¿y por qué decidiste atender al niño?". La mayoría de las veces el analista en cuestión no se lo planteó como problema.
Es decir que en este punto la clínica de niños incluye una instancia de decisión que, puesto que se trata de una decisión, entra al terreno de las decisiones éticas y que no es solamente la decisión de "tomar o no tomar el caso" (como podría ser en la clínica de adultos), sino que aquí se trata de establecer a ciencia cierta a quién considerar analizante. Entonces, la propuesta consiste en tratar de hacer advenir un analizante por alguna vía articulada, teórica y argumentada -sin perder de vista la posición ética de lo que supone una decisión de este tenor.
En ese sentido, quisiera proponerles esta instancia de decisión que tiene que estar en "el comienzo" como un concepto fundamental. Yo les quiero proponer que esta decisión que debe establecerse claramente al inicio de la consulta con niños tiene que ser considerada un concepto fundamental, y para ello me gustaría revisar la noción que aportó Heidegger acerca de qué es un "concepto fundamental".
Encontré una definición que Heidegger da de "concepto fundamental", en un seminario que él dictó en el año '41 que se llama "Conceptos fundamentales"1. Aunque parezca mentira, la definición que encontré es muy clara y tiene mucho que ver con nuestro trabajo como psicoanalistas. La leo, es muy breve:
"Para nosotros, conceptos fundamentales significa concebir el fundamento, alcanzar el suelo, llegar a estar allí donde sólo mora una estancia y una constancia, donde ocurren todas las decisiones pero también de donde toda indecisión toma prestado su escondite."2
Esto me parece maravilloso. Heidegger ubica que allí donde se instale un concepto fundamental, sobre ese punto, es que se toman las decisiones, es éso lo que permite tomar decisiones y también es allí adonde -cuando uno está indeciso- va a esconderse. Vean ustedes el modo en que Heidegger establece este lugar -porque es un lugar, el concepto fundamental queda ubicado en el espacio, debajo de todo, al ras del suelo, lo ubica en el lugar dónde ocurren las decisiones y dice:
"Alcanzar el fundamento de todo en un conocer que no sólo tiene nociones de algo..."3
O sea, alcanzar el fundamento no quiere decir solamente tener nociones de algo, saber mucho sobre algo.
"...sino que en cuanto saber es un estar y una actitud."4
Esto también, me parece muy interesante porque habla de la posición; uno puede saber mucho pero si tiene una mala posición va a ser un mal analista... Me parece que, habitualmente, cuando se habla de un concepto ésto se nos pierde, es decir, la posición respecto de un concepto que debe tener un analísta: no solamente saberlo, o sea, es cierto que una posición que uno puede tener respecto de los conceptos es saberlos, estudiarlos, pero la propuesta que hace Heidegger es un poco más amplia, es que respecto de ese concepto considerado como fundamental, el analísta también tiene que tomar posición.
Ahora viene un pequeño salto, para recuperar lo que trabajamos en nuestra última reunión.
Ustedes recordarán lo que establecimos la vez pasada a partir del trabajo con el grafo. Intentamos obtener cierto modelo para "el comienzo" mediante la célula elemental. Y entonces hoy, para reposicionar nuestras ideas en lo referente a lo que llamé "el comienzo", quisiera proponerles la siguiente lógica: cuando se toma la célula elemental del grafo del deseo entendida como célula biológica, cerrada en sí misma, "el comienzo" cuenta "1" (por ejemplo, el cuerpo biológico) y el final, a nivel de la $ cuenta "2". Entonces la producción del sujeto partiría de una materia prima, "1", considerando como "un cuerpo" y siendo ese cuerpo "algo" sobre lo que hay que producir tal o cual modificación para transformarlo en "2".
¿Saben cómo se presenta -intuitivamente- ésto en la consulta? Cuando alguien dice: "Pero licenciado, éso ya ocurrió, éso ya pasó, no se puede hacer nada... no lo queríamos al nene ¿qué va a hacer usted con éso? ¿Entiende que a este pequeño demonio que esta acá nosotros nunca lo quisimos? Usted no va a poder solucionar éso, éso ya ocurrió". Si uno acepta que eso cuenta "1", el trabajo que se haga con relación a éso va a contar "2" -es como que hubiera una escena que se debe arreglar. El problema es que como el hecho ya ocurrió, y encima con un valor de cosa material, en consecuencia no habría nada hacer. Y los psicoanalistas que piensan así, incluyen una cláusula que exige dejar eso ocurrido por fuera del significante.
Bueno, lo que les propongo es que en esa dimensión, es decir, cuando se trabaja con la célula elemental del grafo considerada como célula biológica, el sujeto "existe". Por "sujeto", en este caso, debería entenderse la definición del diccionario que propone "persona innominada". Entonces, estaría bien dicho, sería buen español, si yo dijera que en este salón "hay quince sujetos que existen".
Hoy les quiero proponer trabajar esta diferencia: un sujeto que "existe" con un sujeto que "ex-siste", escrito con un guión en el medio.
Esa escritura es una escritura que introduce Lacan. No se cómo fue que, en los seminarios, las taquígrafas o los desgrabadores de las clases supieron que debían escribirlo así -supongo que Lacan habrá hecho algún gesto mientras lo decía, tal vez habrá marcado el guión, la separación, de alguna manera. También es probable que esta escritura se hubiera armado a partir del texto "L' Etourdit" en el que Lacan lo escribió de esta manera. Pero él tiende a plantear que (les propongo una forma Heideggeriana) la modalidad de ser-en-el-mundo del sujeto del inconciente es que ese sujeto "ex-siste", mientras que el sujeto humano hablante, el sujeto tridimensional, la persona, "existe".
existe // ex-siste
El principal enfoque de esto a mí gusto está en la clase del 21 de marzo del '62 del Seminario IX sobre la Identificación -les paso el dato por si a alguno le interesa revisar lo que voy a decir a continuación, puesto que sólo haré referencias, no lo voy a citar.
Pero la principal diferencia aquí es que el sujeto que "existe" se produce con materia prima, inscribiéndolo de aquel lado de la pizarra [el izquierdo] a partir de la célula elemental leída en sentido biológico. De este otro lado habría que inscribir, al menos, el grafo 1 y el grafo 2, o sea, la célula elemental y el grafo 2 para poder captar plenamente que en "el comienzo", tal como Lacan lo plantea, lo que hay es nada -y nosotros para decir nada escribimos "0".
Entonces, lo que les voy a proponer es que el sujeto que "existe" como sujeto de tres dimensiones, como persona, y que se lee en nuestra propuesta a partir de la célula elemental del grafo del deseo leída en sentido biológico, se cuenta desde "1" entre "1" y "2"; y que este sujeto que para nosotros "ex-siste" y que aparece en "el comienzo" como siendo nada, se inscribe entre "0" y "1".
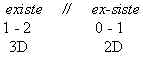
Al comienzo de la consulta, cuando esa pregunta o cuando esa situación clínica llega, lo que tenemos como hechos efectivamente acontecidos, como hechos materiales, es nada -con una salvedad, y es que podemos considerar sin ningún problema y sin temor a equivocarnos al significante como que es nada, puesto que el significante en sí mismo no significa nada y <puesto que> la única manera de que el significante tome valor es articulándolo. ¿Recuerdan que el valor del significante en la teoría de Saussure es opositivo y diferencial?
Un elemento más. ¿Qué concepciones espaciales de la noción de "sujeto" están supuestas en cada modo de abordaje?
Bueno lo que les propongo es que este sujeto (el que "existe") se sitúa en tres dimensiones y que éste (el que "ex -siste") se sitúa en dos dimensiones -es decir que este sujeto es una persona, mientras que este sujeto es un asunto sobre el que se habla o escribe (ambas ideas están presenten en la definición de "sujeto" que arrojan los diccionarios de la lengua, tanto española como francesa).
Si nosotros podemos considerar esta diferencia, podemos enriquecer un poco el cuadro. ¿En qué sentido? Del lado del sujeto que "existe" el Otro es el principal dador de sustento o, como dice Lacan, de objetos de la necesidad ( y así es como nos cuentan la escena típica: el Otro es el dador de casa y comida, llamdo por Freud el "Otro de los primeros cuidados"); mientras que si trabajamos de este otro lado, el valor del Otro se nos modifica notoriamente.
Es fundamental reflexionar un poco sobre ésto: si en una consulta con niños, el Otro fuera el Otro dador de casa y comida, el Otro del niño serían los padres, entonces, el niño sería el sujeto. ¡Problema resuelto! Pero destruimos todo el desarrollo posible de la consulta, porque ya tomamos una decisión -aunque sin hacer ningún análisis de la cosa. Entonces, lo que les propongo es que la relación que el sujeto que "ex-siste" mantiene con el Otro, está especificada por una demanda y no por objeto alguno de la necesidad -lo que habilita mucho mejor para romper con la asociación intuitiva entre la noción de Otro y la posición de los padres del niño.
Y lo que Lacan propone, también en esa clase del Seminario IX, es que el campo en el cual se establecen las relaciones entre sujeto y Otro será biológico cuando se trata del sujeto que "existe", y será el campo del significante cuando el sujeto en juego sea el que "ex-siste". De esta forma queda plenamente establecido que, en "el comienzo", el sujeto "ex-siste" en tanto una escritura significante, en tanto un asunto que se puede escribir o que se puede establecer por la vía del significante.
Bueno, un paso más, si seguimos trabajando en la lógica del Seminario IX, a medida que avanzan las clases Lacan propone una teoría del corte en psicoanálisis -todo el mundo cree que es una teoría del corte en topología inspirada obviamente en las nociones de Poincaré, pero para mí es una teoría del corte en psicoanálisis. Todo el desarrollo está sostenido en la idea de que el corte revela a la estructura -es una frase muy hecha para nosotros, muy conocida, pero profundamente antintuitiva. Ustedes me dirían: "y... ¿sobre qué vas a cortar?" Bueno, la respuesta es "sobre nada". Sigue siendo siempre la misma respuesta, porque si ustedes van a cortar sobre un cuerpo o sobre un hecho tridimensional efectivamente acontecido, ya no se trata de la noción de corte que Lacan propone, aunque sin duda se puede hacer -ustedes pueden tomar un objeto y cortarlo pero no por hacerlo obtendrían alguna estructura. Lacan hace hincapié en el seminario en la variedad de cortes posibles, los que clasifica básicamente en dos: buenos cortes y malos cortes. Tengan en cuenta que esta noción de corte de Lacan, de principios de la década del '60, no se asimila directamente al corte de la sesión (podría tratarse del corte de la sesión en algún caso) pero no se debe confundir una cosa con otra.
Lo importante a tomar en cuenta aquí es que a lo largo de esas clases Lacan desarrolla un pequeño esquema que no está nunca en el pizarrón pero que ya lo hemos leído canónicamente así y que conviene reproducir:
Lacan dice que el significante determina al sujeto: se lee allí que Lacan plantea al significante como "0" y al sujeto como "1". A partir de esta idea, que para él es casi un axioma, deduce que el sujeto toma una estructura -y debe tenerse en cuenta que a lo largo de todo el seminario trabaja la noción de "estructura" por homología a la noción de "superficie" en topología. Adviertan ustedes que al plantear que el sujeto toma una estructura y que esta estructura se puede considerar como una superficie topológica, lo que queda claro es que se trata de un sujeto bidimensional (las superficies son bidimensionales, no tienen espesor).
Lo que sigue en el desarrollo de Lacan a partir de la clase 12 ó 13 del seminario, consiste en asimilar al significante con el corte -de esta manera se cierra nuestro esquema: así como el significante determina al sujeto, el corte revela la estructura. A partir de este planteo surge como muy importante el problema de cómo cortar.
Sobre esta cuestión hay varias cosas para decir. Primero: la necesariedad del corte supone, en principio, la decisión de cortar -yo decía hace un rato que habitualmente se omitía cortar en la lógica del trabajo psicoanalítico, básicamente al suponer que la cosa ya estaba de entrada ahí presentada y <al suponer> que el asunto sobre el cuál había que trabajar era el asunto tal como venía (es decir que nadie aplicaba ningún corte sobre eso). La propuesta que yo quiero transmitirles es que, justamente, se trata de uno de los trabajos principales del analista producir ese corte -un corte de los que revelan la estructura.
Si más o menos siguieron mi argumento, a esta altura ya se estarán preguntando cuál será la estructura que necesitamos que advenga en "el comienzo" de la práctica clínica psicoanalítica lacaniana con niños.
¿Se estaban preguntando realmente ésto? Díganme que sí, miéntanme. [risas].
Bueno, hace algún tiempo tengo una idea acerca de cuál sería la estructura que considero la más apropiada en "el comienzo" de la práctica clínica con niños. Para intentar transmitirla les presentaré una pequeñísima escritura para ver si, al menos, logramos fijar algo y podemos seguir trabajando a partir de ahí. Quisiera que lo que voy a proponerles no se nos deslice...
El esquema que voy a proponer lo voy a iniciar con Lacan -digo que "lo voy a iniciar" porque lo construiremos de a poco, lo iremos desarrollando. Partiré de la "Nota sobre el niño" de Lacan. No sé por qué en la edición argentina de este texto, se lo tituló "Dos notas sobre el niño", porque ya en la edición española de la revista "El analiticón" llevaba el título en singular. En fin, en los "Autres Écrits" del 2001 está en singular. Bueno, en esa nota Lacan dice una frasecita que parece poco importante pero que yo quisiera rescatar, dice así:
"En la concepción que del niño elabora Jacques Lacan, el síntoma del niño se encuentra en lugar de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar."
Es interesante la idea porque el síntoma del niño se encuentra en lugar de responder a algo que lo interroga (podríamos decirlo así como para armar un juego de lugares) de la estructura familiar -destaco que el adjetivo es "familiar" y no "parental". Este detalle es importante porque con él recuperamos el espíritu del texto del '38 sobre la familia: si es familiar, ya no se trata sólo de "papá y mamá" -nuestro obstáculo para leer estas cosas es que estamos demasiado atravesados hoy en occidente por la "familia conyugal" (como decía Durkheim). Tiene cierto valor que se trate de la estructura familiar y que lo sintomático del niño responda a esto... Les propongo que consideremos "síntoma del niño" y "síntoma de la estructura familiar" en un sentido amplio -es decir, "síntoma" como lo que indica "algo".
Entonces, el primer esquema que podríamos establecer sería este esquema sencillo.
Aquí pondríamos síntoma del niño, aquí síntoma de la estructura familiar, éste interroga [Izq] y éste responde [Der], de ahí quiero partir.
Habitualmente, en los casos de clínica con niños, debido al abandono de la presencia de los padres -porque muchos analistas rechazan la presencia de los padres- y debido a que el trabajo propio que se hace con los niños es muy limitado en información, muchas veces, no se tienen datos de la familia. No hay duda que un paciente adulto habla todo el tiempo de la familia, de los familiares, de los tíos, los antepasados, pero los niños lo hacen de manera mucho más restringida, con muchos menos datos. Muchas veces cuando uno hace preguntas a algún colega acerca de cómo ve esta estructura familiar, se nota que ha sido ignorada -bueno, ahí también tiene que mediar una decisión.
Mi propuesta es que este primer estamento, esta primera capa de la estructura que yo les quiero proponer como la estructura de "el comienzo", debe estar clara, debe haber alguna idea respecto de cuál es el síntoma de la estructura familiar, para ello hay que haber estudiado la familia y para estudiar la familia hay que entender qué es una familia.
Vamos a hacer un trabajo extenso sobre ese asunto más adelante pero desde ya les anticipo que no vamos a acotar el problema al papá y la mamá; o sea, no vamos a restringirnos a la familia biológica. Todo el trabajo que estamos haciendo de antibiología respecto del sujeto lo vamos a hacer también respecto de la familia, no vamos a caer en el obstáculo que, en realidad es un prejuicio occidental y contemporáneo, de entender como familia a la familia conyugal.
Bueno, les decía entonces que ésta es como la primera capa del problema.
Respecto de lo sintomático de la estructura familiar, yo alguna vez hice un trabajo, es un trabajo que está publicado pero es un trabajo sobre el cuál dije algo el año pasado aquí -en la segunda reunión del seminario de "Presencia de padres en la clínica psicoanalítica con niños"- dije que había descubierto con cierta sorpresa para mí que al menos tres autores importantes como son Freud, Lacan y Winnicott, me habían acercado ciertas pistas para pensar que había una manera muy específica de establecer esta sintomatología de la estructura familiar. Hoy no lo voy a leer pero puedo referirlo, por ejemplo, en el texto de "Introducción al narcisismo" Freud propone que hay algo del orden de la pérdida del narcisismo que los padres recuperan por la vía del hijo. Freud evalúa la actitud que tienen los padres tiernos hacia sus hijos y llega a decir que se considera como un resarcimiento de cierta diferencia, de cierto déficit en la posición del sujeto en el narcisismo, que se recupera por la vía de los hijos.
La pista de Winnicott es muy interesante, Winnicott tiene un artículo que se llama "Nota sobre la relación de la madre y el feto", en ese artículo, Winnicott dice que consideremos a una mujer en condiciones de tener un niño físicamente sano al cien por ciento, bueno, su capacidad psicológica de concebirlo sano, siempre, será inferior. Es decir que siempre hay una diferencia entre la capacidad real que tiene una madre de producir un niño y la fantasía que tiene respecto de cómo le va a salir, siempre eso la deja en déficit y es increíble, dice él, que así sea. Es decir que, por otro lado, por el lado de Winnicott, también aparece cierta cosa del orden de la diferencia -como entre lo esperado y lo obtenido en Freud. Para Winnicott la diferencia se establece entre lo que materialmente se podría obtener y lo que ilusoriamente se podría fantasear.
Bueno, la última frase que yo había recortado en esa ocasión era de Lacan del Seminario IX, de la clase del 28 de marzo del '62. Allí Lacan afirma que en el fondo el deseo de un hijo es que ese hijo no sea como uno sino que sea la maldición de uno sobre el mundo. Con lo cuál retoma la misma idea, es decir que todo lo que el mundo me perjudicó a mí, todo lo que yo padecí de este mundo, me sea resarcido por la vía de mi hijo -adviertan ustedes que aparece cierto estado de déficit simbólico a compensar por la vía del hijo.
Cuando yo marcaba esas citas en aquella época ni me había dado cuenta de la dirección que las tres tenían, las tres apuntan al mismo lugar: apuntan a establecer en la estructura familiar, en la boca de distintos autores en distintas épocas, el mismo fenómeno. Todos los autores intuyeron que en la estructura de la familias hay diferencias que tratan de ser compensadas, de alguna manera, mediante los niños. Bueno, esa sería la segunda capa del análisis de este gráfico, nos permitiría de alguna manera incluir aquí "déficit a compensar".
Bueno, esto había sido planteado por mí con ocasión de intentar desplegar mejor, lo que yo llamé «El sufrimento de los niños» en sentido objetivo, es decir, el modo en que sufrían los padres de sus hijos, pero así como lo escribí, lo olvidé y no se me apareció sino hasta que me encontré con Giorgio Agamben en el libro "Lo que queda de Auschwitz". Allí trabajando sobre la noción del «auctor», Agamben me facilitó plenamente la comprensión de una estructura como ésta.
Les voy a proponer el mismo modelo que él trabaja en el libro porque, no sé si recuerdan, el auctor era una fórmula de derecho romano mediante la cual alguien le daba legitimidad y valor a un acto que -por algún motivo- era inconsistente. Es decir, supongan una persona que realizaba un acto que, por cuestiones de coyuntura jurídica, no tenía valor legal. Si había alguien que funcionara como auctor de ese acto, automáticamente, pasaba a tener validez. La idea central del argumento que recorta Agamben es que se trata de dos posiciones en la que una hace de auctor a la otra, es decir, en la que una habilita o le da validez a la otra. Esta es la primera vuelta que le da y para eso retoma un valor del término auctor que lo asocia al término testigo.
Hay una manera de decir auctor en latín que remite o que se vincula a la palabra testigo, pero testigo en tanto "su testimonio presupone siempre algo que puede ser un hecho, cosa o palabra que lo preexiste y cuya fuerza y realidad deben ser confirmadas y certificadas" . Es decir que se sería testigo si y sólo si hubiera antes: "hecho, cosa o palabra" -puede ser de cualquier estofa- inconsistente. En tal caso el acto del testigo viene a dar consistencia a éso, viene a completarlo en su valor.
Aparece así una idea de dualidad esencial, es decir, siempre se trata de dos posiciones y una de ellas aparece como insuficiente (nosotros diríamos "en falta"). He aquí una cara del planteo que hace Agamben, la otra cara también es interesante: plantea que no tendría ninguna razón de ser el auctor si lo que preexiste su acto, que es anterior, no fuera inconsistente. Fíjense, cada uno de estos elementos vale por su relación al otro, no tendría ningún sentido eso inconsistente sin alguien que lo certificara, lo completara; no tendría ningún valor que alguien certificara algo que no fuera inconsistente o incompleto.
Y después dice una frasecita muy interesante ...
"Un acto de auctor que pretenda valer por sí solo es un sin sentido".
Y les propongo leer "sin sentido" en el espacio, es decir, un acto de auctor que pretenda valer por sí solo, es decir, considerar una posición sola, no tiene sentido, no se sabe a dónde conduce, no conduce a ningún lado, no conoce orientación. Entonces, da como la estructura del auctor fío algo que él llama su «unidad-diferencia».
A esta altura de mi planteo, supongo que ya incluyeron el auctor fío como siendo la estructura de este cuadro, y llegaron a la idea que mi propuesta exige considerar aquéllo que Lacan llama "síntoma de la estructura familiar" ( y que yo he leído como cierto déficit a ser compensado) como una de las posiciones del auctor fio, es decir, la del acto inconsistente.
¿Notaron que siempre se tiende a pensar que es el niño lo que es inconsistente (generalmente por inadaptado)? Sin embargo mi propuesta invierte la cuestión al proponer que la inconsistencia se lee mejor del otro lado. Dejo del lado del síntoma del niño el acto de auctor, que está precedido, causado, interrogado, por algo que lo preexiste en carácter deficitario. Es el síntoma del niño lo que tiene por función y por objetivo certificar, completar, producir la estructura anterior.
Y puesto que Agamben concluye planteando que todo ésto, todo, funciona como unidad-diferencia, les propongo que para lo que Agamben nombra "unidad", leamos "sujeto". Todo el cuadro, entonces, es el sujeto.
Y para lo que Agamben propone como "diferencia", les propongo leer el efecto que tiene el síntoma de la estructura familiar sobre el niño como "el sufrimiento de los niños en sentido subjetivo" y les propongo leer el efecto de respuesta que tiene el síntoma del niño sobre la estructura familiar como "el sufrimiento de los niños en sentido objetivo".
De esta manera hemos borrado de plano a todas las personas en juego en el problema, ya no se trata de personas sino que pasaríamos a estar trabajando con una estructura que no existe per se sino que debe producirse por la vía del corte.
Bueno, les propongo un pequeño ejercicio clínico. Veamos cómo funciona esta estructura en un caso clínico, pero apaguemos antes el grabador para resguardar los datos de la familia.
[el caso y la discusión del mismo no fueron grabados].-
Notas
1 Heidegger, Martin. "Conceptos fundamentales. Curso del semestre de verano. Friburgo, 1941." Ed. Altaya, Madrid, 1994.
2 Op.cit. pág. 27.
3 Ibidem.
4 Ibidem.